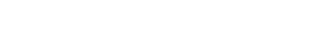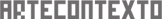y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
UNA ELOCUENTE EXTRAÑEZA

“Palíndromo” Alicia Martín.
Comisario: Sergio Rubira
El DA2 de Salamanca fue presidio antes que centro de arte. La sala central conserva una galería volada a la que se asoman las antiguas celdas. Durante unos meses, durante el tiempo que permanezca abierta la exposición de Alicia Martín (Madrid, 1964), este espacio será vigilado por una escultura suya, un péndulo hecho de libros. La gran bola viene y va entre ese pasillo y otro ámbito que queda en penumbra, y donde se revela un palíndromo, un texto que se lee igual del derecho y del revés. Estas dos obras simétricas, ambas de ida y vuelta, se han producido para la ocasión. Alrededor de ellas se ha montado una peculiar e imprescindible antológica que camufla su condición tras un montaje que seduce desde el primer momento. La artista transita de uno a otro medio sin que nos percatemos: manipulación de objetos, dibujo con grafito, vídeo, animación digital, fotografía, e incluso bronce. La diversidad de registros y modos es cómplice de una constancia en los motivos que nunca resulta reiterativa. El asunto concreto de los libros, que todo el mundo asocia a su trabajo, se llega a intuir como un recurso inagotable. No obstante, es inteligente que el inicio del recorrido no esté monopolizado por ellos. Encontraremos unas salas donde los protagonistas son los “muebles”, en una seca coreografía de la incomunicación. Veremos, por ejemplo, en una esquina, que la pared se engulle un armario. Se produce allí un intercambio entre el volumen escamoteado y una sombra pintada. La pared que secciona éste y otros muebles, sillas usualmente, se convierte en algo parecido a la representación del tiempo, como si el péndulo se detuviera en vuelo, y el juego entre lo inverso y lo idéntico (lo palidrómico) se trasladase a la pareja realidad/representación. Hallaremos también fotografías, como el díptico “Sordos. Mudos. Ciegos” (1999), donde la oscuridad ejerce ese mismo papel de frontera móvil.
Las obras tempranas de Alicia Martín poseen ya esa cualidad de objetos “necesarios” que se impone en el ánimo de quien los contempla. Como en los mejores escultores de su tiempo (Espaliú o Juan Muñoz) la seducción visual o lo intrigante de la puesta en escena nos conducen a los valores conceptuales sin darnos cuenta. Se nos habla sutilmente de las trampas del lenguaje, de la condición de la mujer (así en “Zurda y zurda violada”, 1994), de las constricciones sociales, de la inexorable ley del péndulo y lo inestable de las certezas. En sus magrittianos “Iconos”, de 1995, los objetos se proyectan o se trasladan a la piel humana, en una identificación doble entre persona y cosa, y entre cuerpo y lenguaje. En “Descentrados”, de 2017, se habla de lo subjetivo, de la creatividad como necesidad de holgura e imprecisión. Con el tiempo, es posible que sus procesos de trabajo se hayan barroquizado, pero se mantienen las constantes más profundas. Por ejemplo, se mantiene una identificación entre escultura y violencia. Las esculturas vendrían a ser objetos a los que se ha forzado a ser algo distinto, y algo significante a su pesar. Y el procedimiento es siempre violento (un adjetivo que se aplica al hipérbaton culterano). Es el caso del armario o de las sillas aserradas de los noventa, y es el caso de los muy recientes “retratos de artista”, fabricados con revistas de arte contemporáneo, plegadas sobre ellas mismas a base de golpes, y que han sido atornilladas hasta formar una masa indiscernible sobre una superficie, plagada de martillazos, donde la forma original es sólo un recuerdo. Esta reducción (educativa) de lo múltiple a una identidad inválida se puede representar también con la imagen del laberinto, que aparece en otra de sus mejores obras, el vídeo “Sinfonía”, de 2003, con esa rata de laboratorio que busca inútilmente una recompensa. Este vídeo se presenta en Salamanca escoltado por unos dibujos gigantes, que representan a una niña en actitud sumisa. Lo que suena, monótono, mientras la rata se pierde en su laberinto, es la voz de esa misma niña recitando el abecedario.
La manipulación violenta de los libros da continuidad a la carrera de Alicia Martín. En la sala Torrenueva de Zaragoza, el año 1991, los protagonistas ya eran libros, individualizados, abiertos, algo masoquistas, intervenidos de tal modo que la lectura quedaba censurada, cubiertos, por ejemplo, de alfileres. A semejanza de sus muebles, veremos más tarde libros aserrados, emergiendo de las paredes. Pero los libros pasan a perder su identidad de otro modo, configurando esculturas que pueden ser esferas, pequeños planetas o meteoritos. Los libros cobran vida también en algunos vídeos, volando y chocando entre sí. En general, el libro es tratado como un artefacto y su contenido resulta irrelevante, los volúmenes anónimos se mezclan en avalanchas y en remolimos (podemos recordar algunas espectaculares intervenciones de la artista en espacios públicos, como en la Casa de América de Madrid), pero hay algunos casos donde escoge tratados o revistas de arte, y donde ensaya un discurso sobre la identidad y la pérdida de identidad del artista en la historia y el mercado. Alicia Martín buscó en el libro una imagen de valor universal. Cada volumen es “liberado de su ser libro, para catalogarlo en la nómina de lo desechable”, libros “deslibrados”, según afortunada expresión del poeta y crítico Túa Blesa, quien alude a una idea “desquiciada” de la biblioteca al hablar de Alicia Martín (poniéndola en relación con el poeta José Miguel Ullán), añadiendo que estos libros son “inservibles en cuanto libros para ser sacados de sus estanterías y ser ojeados o leídos, en consecuencia, incapacitados para cumplir la función por la que existen y han sido impresos, para ser objeto de lectura”. Y remata diciendo que “ni que decir tiene que la mirada a estas piezas, su insólita colocación, su ilegibilidad producen una poderosísima extrañeza”. Esta invocación a la extrañeza es una de las claves de la obra de Alicia Martín.
Ver entrada: