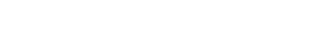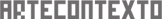y arte contemporáneo
ARTÍCULOS

Martin Heidegger ya sentenció que vivimos en “la época de la imagen del mundo”, es decir, su esencia viene determinada por un hecho: el mundo puede convertirse en imagen. Este dictamen permite entender la centralidad de este fenómeno en la contemporaneidad y la necesidad de estudiarlo en su especificidad, como reclaman los autores del conocido “giro pictorial”, W.J.T. Mitchell y Gottfried Boehm; una reivindicación en la base de los Estudios Visuales, que tanta fortuna han gozado en el inicio del siglo XXI.
En efecto, vivimos rodeados de imágenes, aun más, las consumimos continuamente, por lo que es evidente la necesidad de enfoques que ayuden a entender una cultura organizada en torno a lo visual y su producción de sentido como crisol de la realidad. Al respecto, uno de los más citados es siempre Walter Benjamin, quien llamó la atención sobre el carácter reproducible de las imágenes –y la desaparición del aura que conlleva–, o la intuición de Paul Valéry, quien divisó la futura transmisibilidad de las mismas hasta “conquistar la ubicuidad”. Estas dos características adquieren una dimensión total con la irrupción masiva de la imagen digital y el régimen visual que impone, ante lo que teóricos como José Luis Brea advirtieron la conveniencia de distinguir distintos tipos, a partir de la historia de los modos técnicos de darse la visualidad.
Leer más...