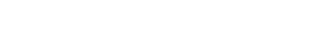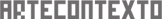y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Maldito bastardo

Cada seis de enero los niños se despiertan rodeados de relucientes cajas con llamativos envoltorios que desgarran para hacerse con los juguetes que contienen. Todo el día de Reyes se les va en comprobar que esos juguetes son, en muchos casos, más aparatosos de lo que sería necesario para poder disfrutar totalmente de ellos. Muchas veces antes de que haya llegado la noche algunos, tal vez muchos, de esos juguetes están ya rotos. En menos de un mes los supervivientes descansarán en el cajón desastre que comparten muñecos de diversas procedencias y tamaños, listos para que los niños, verdaderos doctores Frankestein, los mezclen en sus juegos. Tarantino es uno de esos niños, no tiene empacho en retorcer sus juguetes, en desentrañar sus muñecos, en inventar narraciones imposibles que parecen nacidas de la ingenuidad de la mente infantil, si lo miramos con simpatía, o de la absoluta falta de referentes o criterio de un norteamericano medio, si lo observamos con un poco más de maldad. Su cine hace aguas por el exceso y la falta de autocrítica, cosas que pueden servir en el juego de un niño, pero no en un realizador cinematográfico cuando se enfrenta a su trabajo.
Conviene ser sinceros, la única lectura que puede sostener y justificar la existencia de Malditos bastardos es la del esperpento, la de la parodia de las grandes producciones históricas que, primero Hollywood y más tarde otras industrias que imitan a la meca del cine yanqui, producen. Filmes que, hay que recordar una vez más, brillan por su total irreverencia histórica y pasmosa autocomplacencia. La filmografía de Tarantino se ha nutrido siempre de ese fast food cinema de autocine o videoclub que siempre relee y ensalza en sus cintas. Tanto en la serie negra de bajo presupuesto de Reservoir Dogs o la blackexploitation de Jackie Brown, en las películas de artes marciales que releyó en Kill Bill o, como en este caso, el Macaroni Combat –primo del Spaghetti Western. Pero, mientras que en dichos géneros usados como modelo su falta de pretensiones justifica, siempre, el deleite del fanático, el cine de Tarantino naufraga, ya que todo tiene un aire pretencioso y a la postre, vacuo. Ni la acertada interpretación de Christoph Waltz, ni la tensa primera escena levantan una película en la que hasta esos elogiadísimos diálogos de Tarantino llegan a sonar impostados y carentes de chispa a lo largo del metraje. Mucho, muchísimo ruido, para tan pocas nueces.
Ver entrada: