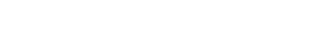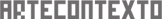y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Luis Camnitzer. Hospicio de Utopías Fallidas
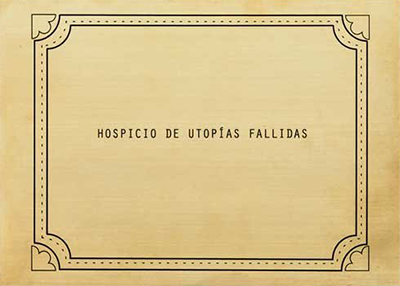
Luis Camnitzer, de la serie Utopías fallidas, 2010/2018.
Cortesía Luis Camnitzer; Alexander Gray Associates, Nueva York;
Parra & Romero, Madrid e Ibiza © Luis Camnitzer, Madrid, 2018
Para los de mi generación, Luis Camnitzer (Lübeck, Alemania, 1937) es el artista que asentó, en forma de texto fundamental, lo que presentíamos siendo estudiantes: que la enseñanza del arte era una timo. Un párrafo aún resuena en nosotros: “En los 35 años que estuve enseñando a nivel universitario en los EEUU, probablemente tuve contacto con alrededor de 5000 estudiantes. De ellos calculo que un 10%, unos 500, tenían la esperanza de lograr el éxito a través de muestras en el circuito de galerías. Quizás una veintena de ellos lo haya logrado. Esto significa que 480 terminaron con la esperanza de vivir de la enseñanza. No sé cuántos lograron conseguir un puesto de profesor” (La enseñanza del arte como fraude, 2012). La duda, además, era expansiva. Camnitzer calculaba cuántos estudiantes necesitó para asegurarse su sueldo de docente; muchos, muchísimos, que acrecentaban exponencialmente el fracaso. Ahora soy profesor en una escuela de arte y rubrico lo expuesto por Camnitzer. Entiendo, no obstante, que otros y otras colegas procuren no detenerse ante lo evidente y quieran revertir, o al menos adaptar, esta situación con intención de generar contingencias de instrucción artística. Reconozco la enorme complejidad del contexto y siento vértigo ante la responsabilidad que como profesional tengo en la resolución de la ecuación. Por ello valoro la movilización de los principales agentes del arte contemporáneo ante esta importante retrospectiva. Por un lado, profesionales y seguidores de la creación contemporánea la reciben con atención, por su innegable latencia. Por otro, el Museo Reina Sofía agradece la coyuntura para indicar un nuevo programa educativo dirigido por la recién incorporada María Acaso.
Aun siendo una problemática esencial, por fortuna, la carrera de Luis Camnitzer es mucho más honda que la diatriba en educación artística. Así lo esclarece “Hospicio de Utopías Fallidas”, un recinto de sesenta años de logros conceptualistas reunidos aquí por el comisario Octavio Zaya. Una regresión anacrónica que se fundamenta en tres momentos en continuo encuentro. El primero de ellos se preocupa por los acercamientos conceptualistas, que no conceptuales, de la obra de Camnitzer. Esfuerzos de desmaterialización de la obra de arte que son usados por el artista para recuperar la mínima expresión y explorar su máxima consecuencia. Trabajos como “Lecciones de Historia del Arte” (2000) funcionan como epítome de un lenguaje conocido, el de las aulas de Historia del Arte donde, a oscuras, uno se dejaba embaucar por viejas obras de humanos geniales y, sobre todo, por el sonido rítmico del paso de las diapositivas. Ahora esas imágenes desaparecen para insistir en la sugerencia del contexto. Porque en definitiva es lo que persigue Camnitzer en su labor; hacer que el espectador acabe por finalizar la experiencia. El conceptualismo del artista uruguayo no es más que un señuelo trampeado para profundizar en la acción del pasaje. Quizás por eso sólo estemos parcialmente invitados a “El mirador” (1996), un espacio privado habitado de sugerencias. Camnitzer se sitúa así en la línea de toda una tradición de estudios culturales que encuentran su partida, precisamente, en el arte conceptual, para el que la realidad parece ser el resultado de un mecanismo de producción del poder. El papel del artista, entonces, supone una señalización, una sobre-muestra del problema a través justamente del código usado por la supremacía.
La segunda estación se centra en su faceta política que, como es de esperar, aparece como un lamento velado por la consabida inutilidad de la formalidad. Como portador de la potencia de lo dicho, Camnitzer es complejo y opaco. Aquí sus obras son procesos investigativos donde a través de la insistencia es capaz de indagar en la naturaleza humana del conflicto al mismo tiempo que responde a la emergencia personal del tomar parte. En “Los San Patricio” (1992), donde sigue la pista de soldados estadounidenses arrepentidos en el frente mexicano, e incluso en obras más directas como “Tortura Uruguaya” (1983-84), Camnitzer despliega un alto grado de incomunicabilidad y confusión que provoca una primera fijación por la poética de lo complejo que no es más que una demostración de la imposibilidad de hablar del poder en otro lenguaje que no sea el mismo. Porque más allá de soluciones formales o relacionales, el trabajo artístico de Camnitzer está profundamente preocupado por la lógica del poder, por saber dónde se encuentra ese dominio, por reconocer quién lo ejerce y cómo lo hace, por intentar comprender lo absurdo del reparto del imperio, por reconstruir la evolución de un derecho imaginado; el de la imposición de las ideas de unos sobre las de otros.
La relación entre educación y arte cierra el recorrido para, ahora sí, involucrar directamente la participación del visitante. Para Camnitzer la obra no deja de ser un sistema de representación que tiene una vida más allá de su materialidad. Esa nueva subsistencia parte de la comprensión de una subjetividad anónima, un conocimiento humano que formula la verdadera esencia del arte, una dilatación de lo aparente. A lo largo de más de cincuenta años como docente, Camnitzer está en posesión de reconocer en la clase (“El Aula”, 2005) el espacio idóneo de traslación de sentido, donde el poder es siempre cuestionado y donde la experimentación es el único método respetado. Por eso convierte el museo en un cuestionario, en una invitación al espectador a re-conocer (“Cuaderno de ejercicios”, 2011-17), en primer lugar gracias a precisamente su ansia de texto, en segundo lugar por la creencia de verdad en el proceso de discurso y en último lugar por la sapiencia, si no resignación, que lo verdaderamente importante no puede ser fácilmente derribado. Sólo a través de la reciprocidad, del reconocimiento inmaterial de la relación, se vislumbra una posibilidad de sorteo, un plus que incluya nuevas formas de representación y cooperación que aporten a nuestro mundo un motivo por el que seguir siendo sensibles a las innumerables emergencias. Identificar el papel de la educación en su relación con el arte es establecer una obligatoria reflexión sobre el propio museo como contenedor de egos. Camnitzer reconoce la necesidad de que el artista, en un alegato altruista, aprenda a comunicarse siempre y cuando el público ensaye construir conexiones. En lo mutuo, plantea Camnitzer, el museo quizás alcance a ser una escuela. Hasta ese momento, no queda más que re-visitarlo.
Ver entrada: