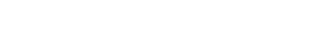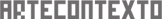y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
La memoria del territorio

El “Mar del Pirineo” de Ibon Aranberri es el negativo de un paisaje impuesto. Una maqueta monumental del pantano de Yesa y su entorno pero vuelta del revés. Como dijo Nuria Enguita respecto a este artista, el desorden y la perturbación son parte de sus herramientas. La superficie del agua se nos presenta en primer término, y las laderas que lo circundan retroceden desde allí, siguiendo el esquema de las curvas de nivel. Se reconvierte así lo que solía llamarse cartografía física en política. También se cambia la perspectiva convencional, porque la maqueta no se ofrece sobre un plano horizontal, simulando la vista de pájaro, sino que se presenta contra la pared, troceada en seis secciones que funcionan como estelas, con algo entre viejo monumento conmemorativo y escultura de Ulrich Rückriem. Este descuartizamiento tal vez podamos relacionarlo además con otros trabajos de Aranberri, también relacionados con el impacto de las grandes obras públicas sobre el territorio, como el que presentó en su día en Silos, relacionado con el hipócrita rescate piedra a piedra de iglesias que pudieron quedar sumergidas.
España parece poseer un record en cuanto a pueblos anegados. Este es también el argumento del trabajo de otra artista, de Anne-Laure Boyer. Las grandes obras públicas no sólo se han vendido como avanzadas de progreso en territorios atrasados o ineficientes, sino como el regalo de unos paisajes nuevos, dignos de ser disfrutados desde miradores o destinados al uso turístico. Sucede algo parecido con ciertos paisajes urbanos y fabriles, víctimas de la reconversión, cuya ruina se justifica por la felicidad futura del pueblo. Ejemplo claro, la barriada de Icària en Barcelona, que albergaba en su propio nombre las promesas de una utopía moderna, desaparece de forma alevosa bajo los bulldozers posmodernos, para dar paso a la Villa Olímpica. Este proceso lo documentó el fotógrafo Martí Llorens utilizando una cámara estenopeica, un medio anticuado, que puede vincularse a la propia arquitectura que estaba despareciendo, pero que también permitió darle una rara visibilidad fantasmática al proceso de derribo. Un proyecto fotográfico extraordinario.
Los trabajos de Ibon Aranberri y de Martí Llorens plantean unos procesos en negativo (de desalojo) que tienen su contra-imagen en otros procesos de realojo que no dejarán de ser conflictivos o traumáticos. Las fotografías tomadas por Paco Gómez entre 1959 y 1974, mientras colaboró con la revista “Arquitectura”, documentan el mundo de los extrarradios durante el desarrollismo. Los conflictos sociales, en esta supuesta crítica urbanística, se transforman en una estética casi metafísica, más allá del neorrealismo, un ecosistema de escombros familiares y estructuras deshumanizadas. Una oposición entre arquitectura impuesta e intrahistoria superviviente que también se manifiesta en otros contextos urbanístico-políticos ideados durante el franquismo para reubicar la población rural: los pueblos de colonización, emplazados junto a los nuevos regadíos que permitieron los embalses. El colectivo NOPHOTO, ha sido invitado por la Diputación de Huesca y su programa VISIONA a trabajar sobre la vida actual de estos pueblos. El resultado, titulado “Memoria colonizada”, delega la autoría en los protagonistas, fotografiando, tal como dicen en ese colectivo, “relatos y lugares”. Las estructuras homogéneas, estandarizadas de esos pueblos de nueva planta se han individualizado, al cabo de dos o tres generaciones, produciendo microculturas específicas, que no olvidan los otros pueblos, los originarios de los colonos primeros.
Como en ocasiones anteriores, las exposiciones del programa Visiona (una ya feliz tradición que llega al sexto año) mezclan lo local y lo universal, mezclan proyectos específicos, producidos en la provincia oscense, y recuperaciones de una memoria de proximidad, y que se contextualizan, gracias a la labor de Pedro Vicente, su comisario, con obras de artistas nacionales o extranjeros. Este año se inaugura un ciclo que pasa a hablar de “Viajes y desplazamientos”, con un primer capítulo que trata de ciertos flujos involuntarios o forzosos. El trío de conceptos que se asocia aquí es Despoblación / Periferias / Repoblación. El primer fenómeno vendría a ser la causa de los otros dos, pero también puede entenderse a la inversa, como algo inducido por la necesidad de alimentar la especulación inmobiliaria o de justificar obras hidráulicas. Lo cierto es que los tres fenómenos procuran una cierta estética y cierta literatura que, tienden a aprovechar o revisar los proyectos seleccionados. Las acciones en Ainielle de Albert Gusi, por ejemplo, se desarrollan en ese pueblo abandonado que es el escenario de “La lluvia amarilla”, el libro de Julio Llamazares. Unos parajes deshabitados se reactivan en su vídeo gracias a la acción de los senderistas. Hay otro caso, el de “Corea. Una historia paralela”, de Alejandro S. Garrido, donde la historia de las viviendas baratas del franquismo y de la alianza del régimen con los americanos se “ilustra” con una novela de Castillo-Puche.
El concepto de “repoblación” conduce también a ciertas paradojas. Abelardo Gil-Fournier nos recuerda algo curioso, que los pueblos de colonización, creados en un territorio muerto, nacieron sin cementerios. Jorge Yeregui, en su proyecto “Deshacer, borrar, activar (recordar)” documenta la dificultad de borrar las huellas. Los invasivos años sesenta dejaron una ciudad de vacaciones en el Cabo de Creus que tuvo que abandonarse, y ha sido devuelto a la naturaleza. Proceso de reversión donde se origina un movimiento inverso, y donde lo que se convierte en fábula es la limpieza de las huellas de lo humano.
Comisario: Pedro Vicente
Hasta el 26 de febrero de 2019
Ver entrada: