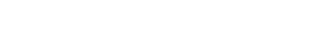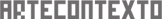y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Le quattro volte

Director: Michelangelo Frammartino
Año: 2010
Reza una cita del New York Times incluida en el cartel de Le quattro volte (2010) que la película de Michelangelo Frammartino “reinventa el acto mismo de la percepción”. Hoy en día, la conexión intelectual y emocional con la trama y los personajes que conforman el cine narrativo al uso puede llegar a calar por igual en un erudito multidisciplinar y en un aficionado ocioso. Queda, no obstante, un reducto de cinematografía supuestamente elitista a la que los aficionados a las buenas historias y a la construcción de tipos humanos memorables también deberían (deberíamos) acudir.
Esta película pertenece a ese “otro cine” peyorativamente etiquetado como “de museo”, cine que ayuda a limpiar la mirada, afinar el oído (no hay diálogos ni música, pero sí mucha vida sonora) y reeducar el cerebro; un cerebro hoy tan esclavizado por la sobre estimulación y la necesidad imperante de obtener información “ya masticada y preparada” (constante, unidireccional, obvia) a través de los medios.
Frammartino, artista multimedia de sólida formación académica, decidió, según sus propias palabras, ”encontrarse a sí mismo” en una remota aldea calabresa donde llevó la cámara para plasmar, con arcaica fascinación, una mirada casi filosófica. Este particular punto de vista recayó inicialmente en la figura humana, el pastor, para luego desplazar el centro de atención a todo lo que le rodeaba. La profundidad y ambición del resultado no está, eso sí, exenta de humor. Algunas escenas, como la invasión doméstico-caprina, habrían arrancado más de una sonrisa al mismísimo Jacques Tati.
De ser capaces de conocer, intuir o, más directamente, sentir la riqueza de contenido escondida tras la aparente desnudez del conjunto depende, en buena parte, el éxito de la conexión director-espectador. De lograr o no la consecución de esa experiencia perceptiva “de riesgo” planteada por Frammartino y por otros tantos “poetas del tiempo” (del tiempo lento, dirían algunos), desde Abbas Kiarostami a los maestros del neorrealismo, pasando por amantes de la experimentación onírica como Phillipe Garrel o Tsai Ming Liang.
En esta misma línea comparativa entre fondo profundo y forma liviana hay que insistir en el hecho de que la reducción de Le quattro volte a su anecdótica trama sería como ceñir su naturaleza cinematográfica a la mera etiqueta de documental, solución esta no solo burda sino errónea. No es un documental, pero sí muestra paisajes, comportamientos animales (en Cannes hubo una “mención especial” para el perro pastor, único “actor profesional” de todos los que aparecen en la pantalla) y antropológicos (incluyendo la Fiesta de la Pita, rito antiquísimo que ya filmó el documentalista Vittorio de Seta en I Dimenticati, hace más de 50 años). Es decir, que el film puede percibirse como mera ventana a esta hermosa tierra donde, según cuenta, Frammartino pasó los veranos de su infancia.
No obstante, el verdadero valor del conjunto emerge al comprender la cosmología de Pitágoras (que se calcula nació en esta misma tierra) según la cual el ser humano es un cuerpo sensible cuyos cuatro componentes –fuego, agua, tierra y aire– se intercambian y transforman unos en otros. Con este prisma pitagórico, verdadero leitmotiv del autor, reinterpretaremos la poesía contenida en cómo el anciano pastor, que consume cenizas y polvo del suelo de la Iglesia para curar su enfermedad, muere la noche en que pierde estas en el bosque; cómo a su muerte sucede el nacimiento de un chivo; cómo este chivo se pierde a su vez en el bosque hasta yacer rendido junto a un árbol; cómo este árbol es primero reverenciado por los hombres y luego talado hasta acabar hecho carbón, materia que traerá fuego y, por tanto, vida. Brillante alegoría sobre la armonía del “polvo al polvo, cenizas a las cenizas” y de la creencia en la transmigración de las almas.
Ver entrada: