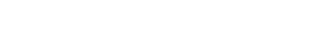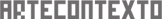y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Juan Gopar: Un viaje entre la orilla y el traspatio.

Obra presentada en la exposición Era así, no era así de Juan Gopar en Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
La casa es el espacio privilegiado de la memoria y en torno a ella, en tanto que espacio de la intimidad, se tejen los recuerdos. Allí comienzan todos los relatos porque simboliza y corporeiza el origen de la vida en el ámbito de la familia. En la casa se asientan también los deseos y como construcción encarna los proyectos en el tiempo. El tiempo que atraviesa la casa es el hilo que construye la vida.
La obra que Juan Gopar ha ido desarrollando en los últimos diez años, se enraíza en la memoria de una casa que se expande de manera rizomática. La casa es el centro de una red de imágenes que transporta hacia la idea de la construcción, subraya la importancia de la arquitectura y abre una reflexión sobre las posibilidades de futuro de una cultura marinera y popular que ha ido lentamente declinando en Canarias a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
El punto de partida es el universo de recuerdos que se desarrolla en el Charco de de San Ginés en Arrecife conectando con la memoria familiar de un naufragio (interior y soñado que protagoniza su abuelo marinero) y que actúa en su obra como un mito fundacional, estableciendo una compleja analogía entre el barco y la casa. El relato del naufragio de Santiago Betancort sostiene la fuerza de una épica familiar oral y se convierte en una metáfora de la relación de amor, respeto y temor que se establece entre el hombre y el mar.
Santiago Betancort trabajaba en los años 20 y 30, como gaviero del velero Guadalhorce que realizaba la ruta de un comercio triangular entre Canarias, Cuba y la costa esta de los Estados Unidos. Tras pasar una terrible tormenta en el Atlántico, de regreso a Lanzarote, antes de volver a embarcar de nuevo, tiene un sueño en el que el velero naufraga en medio de una tormenta aún más terrible de la ya vivida y aunque en el sueño se busca entre sus compañeros no consigue encontrarse. Al despertar entiende el sueño como una advertencia premonitoria y decide no volver a embarcarse de nuevo. En 1932 el Guadalhorce desaparece frente a las costas de Cuba con toda su tripulación en el fragor de una tormenta tropical. El naufragio, del que se hace eco la prensa de la época, es un mazazo para el gaviero Betancort, que se encierra en la casa del Charco, en Arrecife, para no volver a embarcarse nunca más. Más allá del acontecimiento trágico, el naufragio implica la desaparición de la navegación comercial a vela ya que el Guadalhorce es en aquellos momentos el último velero puro en actividad comercial que no dispone de motor auxiliar. Hasta las dos primeras décadas del siglo XX el comercio marítimo en Canarias se realizaba a vela. Durante esos años se produce una paulatina renovación de la flota que arrincona los buques a vela en servicio y cambiando irreversiblemente el mercado de trabajo marítimo que ya no precisa de la sabiduría artesanal de las tripulaciones de vela.
El marinero en tierra, convierte la casa en un barco a salvo de las tormentas y, el traspatio, el espacio de la vivienda más alejado de la orilla, se transforma en su refugio, en el puente varado de un navío imaginario que solo puede navegar en el recuerdo, en un mundo interior. Juan Gopar Betancort, crece en el Charco de San Ginés entre las historias de míticas travesías por el Atlántico y las narraciones de las temporadas de pesca en las costas saharianas y africanas. Los pescadores de Lanzarote, entre los que se encuentra su padre que es además un hábil constructor de maquetas de barcos, faenan durante varios meses lejos de casa, vendiendo parte de las capturas a los barcos pesqueros rusos y japoneses: vivaquean en la costa africana o en las islas Salvajes, al norte del archipiélago Chinijo, levantan refugios improvisados con las maderas encontradas de naufragios para dormir en seco y junto a un fuego, comer caliente compartiendo con los compañeros la soledad de los cielos estrellados.
La experiencia marinera del abuelo Betancort y la vivencia pesquera del padre Gopar establecen las coordenadas para la construcción de un universo de imágenes que acotan el campo simbólico de una cierta cultura popular marinera canaria que a través de los cambios propiciados por el turismo desde los años 60 se ha ido transformando profundamente, hasta su casi completa desaparición. Sin embargo en contra de lo que pudiera parecer, el ámbito de reflexión visual a la que nos conduce la obra de Juan Gopar, no es el de la reconsideración nostálgica de la cultura marinera desde una perspectiva antropológica y tampoco es su objetivo indagar sobre las condiciones de posibilidad de una identidad. Por el contrario lo que establecen sus obras enraizadas en la memoria, es una decidida apertura hacia una modernidad de vanguardia que piensa el mundo desde las relaciones y las conexiones.
Gopar ejecuta en la práctica la conversión de lo local en universal, emplea los materiales de lo popular para delinear una propuesta de vanguardia, enraizando desde la idea de construcción y de práctica arquitectónica una visión de la modernidad.
La exposición Era así, no era así tiende a describir un itinerario espacial en forma de recorrido interior en el que el tiempo consolida una visión de la memoria como proyecto y como un abanico de posibilidades abiertas.
La estructura de la exposición parece adaptarse en las salas del museo a la topografía de una casa, de la casa del Charco de San Ginés en Arrecife.
Mario Praz escribe en 1960 La casa de la vida, que es una autobiografía entendida como el recorrido pormenorizado a través de la casa. Cada uno de los objetos que la decoran es tomado como el pretexto preciso que desvela acontecimientos, sentimientos y sensaciones, pero también cada objeto encierra motivaciones, ideas, voluntad y deseos, así como una historia minuciosa y precisa que narra el modo en el que fue creada y por quien, como pasó de mano en mano hasta llegar a esta casa y qué vio en ella Praz para desearla. Así los detalles de una vida cotidiana se entrelazan con la historia y con una vida intelectual, de pasión y de pensamiento.
La casa no es un espacio cualquiera, se despliega como un teatro de la memoria ordenado desde el caos y el azar, desde el recuerdo y la imaginación. El recorrido al que invita Mario Praz, se inicia en la calle y desde ella penetramos a la casa para recorrer las estancias como un laberinto ordenado de vivencias. El relato proyecta hacia todas las direcciones, en saltos de ida y vuelta hacia el mundo y desde la casa.
La autobiografía de Praz se desenvuelve desde la fragmentación con una densidad propia de los relatos de Borges, y recuerda inevitablemente al inquietante libro que Xavier De Maistre escribe en 1794, Viaje alrededor de mi cuarto, entre la ironía y la crítica a los libros de viajes de la época y el delirio fantástico que había abierto Lawrence Sterne, con la publicación por entregas entre 1760 y 1767 de La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy.
Juan Gopar, a través del recorrido de la exposición, construye un relato, que como en la autobiografía de Praz sigue la arquitectura de una casa instalada en la memoria, pero para conducirnos hacia una comprensión de los paisajes que se abren fuera de sus límites domésticos, asumiendo al mundo en un viaje que no implica abandonar la casa, pues está dentro, es inseparable, es la memoria, es también el tiempo del presente.
Las obras van conformando climas emocionales en forma de instalaciones. Las imágenes que propone Juan Gopar remiten, en forma de estallidos, a minuciosos relatos cruzados, que se encadenan como los episodios de un viaje sin destino preciso.
La búsqueda de la casa determina y define el carácter errático del propio viaje. Un regreso al origen que se vive como búsqueda de un futuro. Como el viaje interminable de la Odisea, en el que para regresar a la casa, Ulises debe antes vagar, conocer el mundo y superar sus secretos.
La casa es todas las casas, pero todas las casas que permiten el viaje y el regreso a otra casa. El viaje es también todos los viajes. Desde la memoria de Juan Gopar, empiezo también a comprender las imágenes de otros viajes, los míos.
………………………………………………………………………………………
El Charco de San Ginés, Arrecife, 1993-2003
El Charco en Arrecife fue el puerto de los pescadores. Las casas rodean la ensenada dando a una orilla sin olas pero con marea y al frente están amarradas las barcas familiares. Las casas tienen dos puertas, una da a la orilla extendiéndose sobre ella la actividad social de la casa, la otra comunica con la calle a través del patio y el traspatio. Vistas desde el aire, las casas del Charco aparecerían como barcos varados sobre la arena de la orilla, como una sucesión de puentes que conectan el mar con la tierra.
Con el tiempo, la orilla fue desapareciendo poco a poco. En su lugar fue abriéndose un paseo que quería imitar al paseo turístico, atravesando lo pintoresco y abocando a un proceso de disolución. Primero fue el centro comercial con las salas de cine al fondo del Charco, más tarde un paseo en forma de muelle y de malecón que estranguló, ocultándola, la arena oscura y fangosa, finalmente fue construida una fuente inconcebible que como una cascada pretendía ser ornamental remedando una imposible naturaleza virgen. La fuente es el simulacro de un edén atravesado por arroyos: el ornamento está puesto al servicio de la expansión de las falsas imágenes que trasmite el hotel, como un anticipo del parque temático.
El paseo perimetral del Charco, con sus ciclistas y corredores de jogging, ahuyenta los vestigios que quedan de cultura popular ligada a la pesca. Los restos del mundo marinero se repliegan en los patios y en los traspatios, hacia dentro, ocultos a la mirada. Languidece un espacio vivo en una imagen de ocio deslucido, aunque amablemente urbano. Para quien no lo vivió en su momento, esa reforma urbanística constituye una buena intervención de mejora, pero si no llegó a aniquilar la vida por completo, la transformó haciéndola irreconocible, para aquellos que conocieron su pasado. El urbanismo con fines turísticos desterró la cultura popular de la orilla, mientras la economía desplazaba la centralidad de la pesca. Habrá que esperar que otras interpretaciones, esta vez urbanas, surjan en su lugar, singularizando el paisaje con otras funciones, pues parece definitivo que ya se acabó la pesca.
A veces es necesario recordar que el tiempo y el trabajo de los hombres tienden a transformar irreversiblemente el espacio. Las cosas del mundo siempre han ido cambiando con el tiempo, la permanencia y la conservación son estrategias para ahuyentar el miedo (el terror) a los cambios. Sin embargo todo fluye, como nosotros mismos, en un cambio permanente. También la identidad es un fluido de cambios.
En El Charco es donde arranca el proyecto artístico de Juan Gopar.
…………………………………………………………………………………………
La casa del Charco se proyecta en la obra de Juan Gopar como ese Aleph que describe Borges en su relato homónimo: “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos”. Es la casa que concentra la memoria de una vida, la de Juan Gopar y la de su familia, (en los relatos de su abuelo, su padre, sus tías, en los viajes de sus tíos) pero también es el símbolo de todas las casas posibles que se abren a otras memorias.
La casa es el mundo en miniatura.
Durante años Juan Gopar ha realizado cientos de minuciosas maquetas de casas imaginadas, que se inspiran en las casetas que aparecen diseminadas por la costa de las islas, y que visualmente funcionan como pinturas-esculturas. Son modelos que parecen concebidos como pequeños y transportables “alephs” a escala. Permiten una adaptación para todos los posibles sueños de una casa imaginada entre el sueño y la memoria, anclada entre la orilla y el traspatio.
El traspatio es el núcleo central de este itinerario arquitectónico y funciona como un eje simbólico alrededor del que circulan historias, sensaciones y ambientes de oralidad secreta, íntima.
A cielo abierto y sin techo, el traspatio es un espacio intermedio. Pero aún siendo un espacio de paso se transforma en un ámbito de cobijo, como un territorio de reclusión y de pensamiento. Es un refugio que permite viajar sin salir de la casa y soñar despierto.
En uno de los relatos de memoria, Juan Gopar rememora que cuando sus tíos estaban embarcados en la marina mercantes (y quien sabe en qué puertos habían podido atracar, aunque siempre debían ser puertos lejanos) sus tías, al mirar hacia el cielo desde el traspatio, y comprobar que se preparaba tormenta, dirigían hacia ellos un pensamiento de compasión porque esa misma tormenta debería estar a punto de desencadenarse sobre el barco. La tempestad que se cierne sobre la casa debe también desencadenarse allá donde estén los seres queridos que embarcaron. La intención compasiva de un pensamiento, acaba unificando y condensando el mundo en el cielo del traspatio. El cielo que se ve desde la casa se expande como el cielo del mundo. Así no hay ruptura entre la casa y el mundo.
La casa es una isla. La isla es el mundo.
En la exposición, el traspatio se despliega alrededor de una casa-refugio, que evoca aquella en la que se recluye Santiago Betancort, en un fresco donde se suceden diferentes climas y ambientes que evocan las escenas y el eco de relatos orales. Diversos fondos de color, que han sido tratados con patrones de formas decorativas realizadas con rodillo para adornar las paredes de una casa y dar la sensación de papel pintado, sostienen una escenografía para acontecimientos que se encarnan en objetos y muebles: un aparador, un remo, aparejos de pesca, tiestos con plantas, una malla que recuerda vagamente a una red de pesca, dos puertas blancas apoyadas, sin picaportes y sin goznes que parecen conducir a otros recintos secretos...
Hay que considerar estas obras como pinturas objetuales cuya visualidad se corresponde a una percepción corporal. Ese es precisamente el proceso perceptivo al que siempre obliga la obra de Juan Gopar, someter la visualidad a la corporalidad.
El traspatio es un espacio luminoso donde se abren en caleidoscopio las vivencias más secretas. Una espiral construida con tela metálica remite a una nasa gigantesca que flota en el espacio como un torbellino en forma de remolino: es como un eje que revuelve los recuerdos para dejar aparecer un tiempo donde confluyen todas las cosas.
La caseta situada en el centro del traspatio aparece como un refugio. En su interior se acumulan las imágenes de un taller, de un obrador interior que es común para la figura de un abuelo Betancort, un padre Gopar y un hijo Gopar-Betancort. Una genealogía familiar ligada al trabajo en el mar y con los barcos. Esta especie de barracón, es un monumento al hacer y a la construcción. Reúne dibujos, fotografías, materiales de trabajos y maquetas de barcos, es como un monumento al paso del tiempo y a los tiempos cambiantes de cada uno. La reconstrucción de ese paisaje interior establece el ritmo pausado de la luz que viene de un techo abierto hecho de cielo y de nubes, sombras y luces que marcan los días sin que nada envejezca pero todo cambie, dejando a las palabras una intemporalidad que acompaña.
Mientras que el traspatio es un lugar abierto, el patio asume un carácter cerrado, recluido sobre sí mismo, aún más secreto, al que la mirada accede desde una observación exterior, mediante las ranuras y los agujeros que dejan las vallas de su perímetro. Patio y traspatio no se oponen, se complementan y se encadenan, para dar un sentido de barco en tierra a la casa.
La casa del origen, la casa varada en la orilla del Charco, no es un modelo claramente fijado o estático. El modelo de casa se expande y se refleja también en las casetas que como refugios construye el pescador, a lo largo de sus rutas como puntos de descanso y aprovisionamiento.
La salida al mar puede durar días o meses. Se necesitan puertos de amparo donde descansar, comer caliente y dormir lejos de la humedad: un refugio que proteja de las inclemencias del tiempo, una sombra para resguardarse del sol, un techo que pare la lluvia. El mar provee los materiales con los que construir el refugio: las maderas que las olas escupen sobre la playa provienen de naufragios, de restos que arrebata la tempestad. Esas maderas son la basura que recicla la habilidad del marinero: despintadas y algunas carcomidas por la sal, sirven para construir la cabaña, junto a sogas de nylon, lonas y plásticos.
Cada tripulación tiene sus preferencias, aunque siempre dependen de lo que encuentren en la orilla. Luego está el estilo que se le imprime a la construcción y que depende de las necesidades concretas en cada parada. La cabaña puede ir completándose en sucesivas temporadas, utilizando el mismo abrigo, hasta reproducir el esquema de comodidades básicas que devuelvan al menos una leve sensación de hogar. Un hogar provisional.
En algunos puntos de la costa de las islas, muchas veces en lugares inaccesibles desde tierra, aparecen estas casetas como refugios permanentes.
En la obra de Juan Gopar, se instala una centralidad del relato oral, como memoria que se desenvuelve además como mito o como leyenda. La idea de fragmentación constituye la cualidad narrativa de los diferentes relatos y es la condición que establece la naturaleza del naufragio como una perspectiva vital.
Hay una circularidad entre la casa y el barco que se activa en el mar mediante el naufragio: el barco del marinero despedazado por la tormenta ofrece sus restos a las olas para que con esos fragmentos pueda ser construida la casa del pescador, como un refugio frente a la intemperie.
En esta circularidad arquitectónica donde la casa está hecha de muchas memorias, comprendemos que ese punto de vista poético, se corresponde con la práctica del propio proceso de realización de las obras: es en la orilla donde el artista elige los fragmentos que como materiales darán lugar a las obras.
Juan Gopar recorre la orilla como un ejercicio poético en el que escoge y selecciona qué restos, qué fragmentos de barcos y de historias de hombres, qué "basuras" de las que ha arrastrado el mar hasta la costa, pueden ser útiles para la ejecución de nuevas obras.
Cada fragmento de madera, de corcho o de cuerda construye un relato.
La serie de fotografías que recogen detalles de la orilla son la documentación de un paseo de trabajo, observación y selección de materiales. Las imágenes se acercan al sentido de dibujos abstractos en los que se combinan las formas naturales de las piedras y las texturas de la arena con los gestos que delinean alambres, cuerdas, corchos y fragmentos de madera. La delicadeza de la mirada las ha convertido en una suerte de partituras donde reconocer el sonido repetitivo del oleaje.
Este tipo de recorrido por la orilla, repetido una y otra vez, muestra las características de un proceso que es un posicionamiento vital y se sitúa entre la meditación y la contemplación. Entre la conciencia de una herencia y la voluntad de un proyecto de modernidad. Juan Gopar establece un hilo conductor entre las piezas fijando una condición de una mirada como forma de vida.
En la exposición se presentan dos grandes vitrinas que exhiben como si fueran acuarios secos y vaciados de agua, las masas deshilachadas y enredadas de cuerdas y sogas, corchos, maderas y cuerdas. Estos desechos encontrados en la orilla son redefinidos como esculturas al ser colocados en el interior de las vitrinas mediante una estrategia de apropiación y resignificación. Sin embargo no se trata de un gesto de apropiación formal sin más: es la acción de una mirada observadora y analítica que selecciona no tanto objetos, como detalles que como partículas elementales (texturas, colores, materiales, formas) que sean capaces de evocar y transmitir con la mayor fidelidad posible el eco de las palabras de la cotidianeidad y los relatos marineros. Por eso la acción de la mirada posee una especie de carácter alquímico que transforma en objetos de significación y de sentido, aquello que en el lenguaje corriente sería definido como basura.
Los restos recogidos en la orilla funcionan también como humildes testimonios y silenciosos monumentos de una épica marinera porque sintetizan la vida en el mar. La rehabilitación de la basura marina se produce básicamente mediante el color. En la integración del color en las formas se establece un orden de invención, imaginación y novedad para el caos de los restos y los fragmentos. Es el mismo procedimiento que han seguido los pescadores en la construcción de sus refugios.
El orden caótico del color aparece en las construcciones que conforman poblados irregulares y precarios, de muy diversa traza y orígenes en las costas canarias. En los últimos años, siguiendo la aplicación de la normativa de la ley de costas, los diversos poblados han empezado a ser sistemáticamente demolidos, reconvirtiéndose en una basura que ya no puede ser reciclada, e igual suerte les espera a los pobladores.
A menudo, la demolición que actúa basándose en la ilegalidad de la ocupación de terrenos o la insalubridad, atiende de manera solapada a una visión estetizante que se deriva de las demandas de un turismo que reclama orden y limpieza, rechazando esa irregularidad inexacta que suele imprimir lo popular.
........................................................................................................................
Las Palmas 1989-2004.
Había viajado a Las Palmas por primera vez en 1977. En 1989 tengo ocasión de un tiempo en la ciudad, y me instalo en un apartamento en la playa de Las Canteras. La ciudad me devuelve una imagen renovadamente fascinante. Volcada en el puerto y cerrada en un istmo entre dos aguas, tiene dos extremos ideales engarzados en una idea de casa y otra de orilla. Al norte el Confital, más allá de la Puntilla, una línea de casas construidas con maderas y restos encontrados; al sur camino del aeropuerto, San Cristóbal, también al borde del agua, con casas de pescadores arracimadas a partir de una antigua torreta vigía construida sobre las piedras de la orilla y casi rodeada por el agua.
Desde el clima turístico de la playa de las Canteras el Confital aparece como una barriada irregular y replicante. Es “otro” mundo, improvisado en un abigarramiento lineal de casas y casetas construidas como chabolas, con bloques de cemento y ladrillos, con maderas encontradas repintadas de colores vivos, fragmentos que ensamblados devuelven formas que ha ensayado también el movimiento moderno al inspirarse en el funcionalismo de algunas arquitecturas populares. Es difícil distinguir entre lo que es una caseta de pescadores, una de veraneo y una vivienda habitual: un anti-urbanismo frágil y colorido. La gente dice que es el mejor sitio para el surf y la pesca, pero siempre me desaconsejaron un paseo hasta allí. La droga y la marginación se habían adueñado del lugar que originariamente en los años 50 habían ocupado familias de la Isleta para pasar los veranos y los domingos. Lo cierto es que a pesar de todo logré ir acercarme en coche manteniendo una prudencial distancia del caserío de madera.
Si Pasolini hubiera visitado el Confital, ¿lo habría catalogado como una manifestación de la cultura popular o como un efecto de la exclusión social y la marginación? Ambas definiciones podían aplicarse en aquel momento. La degradación pudo con todo el acervo de memoria que muchas familias de La Isleta han preservado ahora en blogs con entrañables imágenes de un edén perdido. Las excavadoras hicieron el resto.
Recientemente en la prensa canaria los paisajes de la Puntilla y el Confital fueron sustituidos por los derribos en Candelaria y Chio Vito en Tenerife, donde las primitivas casetas de madera habían sido transformadas en viviendas de albañilería. Incluso la televisión nacional fue dando cuenta de los acontecimientos durante varias semanas.
En San Cristóbal las casas son de albañilería y hacia el mar se abren en terrazas, algunas forradas de azulejos blancos que protegen y aíslan de una humedad permanente. Los emparrados extienden la casa hacia el mar, prolongándola en una especie de patio que toca y se apropia de la orilla de guijarros. A veces, las terrazas o patios, servían también para resguardar las barcas. Las olas rompen con fuerza. Se vive con el mar encima.
En 2005 la línea de casas y casetas del Confital ha desparecido bajo las excavadoras. La línea de costa aparece limpia. En San Cristóbal se ha construido en un extremo del barrio, al otro lado de la torre vigía, un pequeño puerto para las barcas, y algunas están varadas sobre una gran plataforma de cemento. La orilla ha sido triturada por la construcción de un escuálido paseo marítimo desangelado. Las casas han sido remozadas con demasiados detalles horteras de "quiero y no puedo". El clima heroico del pescador ha desaparecido. También la belleza ha sido borrada por una dramáticamente errónea interpretación del bienestar y la decencia moderna. Sin embargo este es el modo en el que ha evolucionado la cultura popular.
La orilla ha sido entre los pescadores un espacio de encuentro entre el trabajo socializado de la comunidad y el privativo de las familias, que a través de los niños que lo utilizaban como espacio de juego, construían la comunidad desde el ocio y también desde el trabajo.
La playa y el paseo marítimo que erige como espacio privilegiado el turismo, se opone como solución urbana a la vivencia de la orilla, enmarcada en la cultura marinera y popular.
En las Canteras, el paseo ha impuesto un modelo de playa urbano. La línea de playa se ha fragmentado en segmentos muy específicos que responden a una especialización social de las costumbres. En el segmento norte de las Canteras, la playa turística se superpone a los vestigios que aún quedan de la orilla: a pesar de la construcción de hoteles, permanecen las barcas varadas en la arena. Entre ellas y a su sombra se plantan las mesas para pasar el día, comer, y jugar a las cartas o al dominó. Es el vestigio de lo marinero teñido de urbano. Luego se suceden los segmentos de paseo, el de familias, el de los solitarios, el de los surfistas, ya en el extremo sur.
El tiempo transforma y cambia, remodela el paisaje urbano a través de las costumbres y el trabajo.
........................................................................................................................
La manera en la que Juan Gopar ha dotado de un sentido moderno a su legado cultural popular, responde en primer lugar a una voluntad de traducción formal y conceptual de esa herencia y su inserción como una narración simbólica en un marco de comprensión y de lectura vanguardista. En segundo lugar activa un proyecto de inserción de formas y procedimientos en un paisaje, que no es topográfico ni geográfico, sino simbólico, aunque este se base en coordenadas culturales y espaciales muy precisas.
En tercer lugar procede a la elaboración de una narrativa de la modernidad que cumpla la función de un otero, que defina un punto de vista, desde donde poder contemplar un panorama de inclusión y no restrictivo: en ese paisaje tienen cabida como centralidades las visiones de los márgenes. Esas inserciones de relatos particulares sobre lo mínimo conducen a una comprensión del tiempo "moderno" más rigurosa, asumiendo el relato "popular" como un fundamento esencial de la modernidad.
Lo que en definitiva reclama el proyecto de Juan Gopar es una pluralidad. La inserción de las tradiciones populares en este proceso excluye un pensamiento sobre la identidad como estrategia de afirmación, subrayando como alternativa la importancia de la idea y vivencia del naufragio, de la pérdida y del viaje como mecanismos de universalización.
Su proyecto muestra en la práctica, cómo la necesidad de construcción de un relato simbólico es la premisa que conecta esencialmente con una posibilidad de futuro y con lo universal. El discurso reflexivo que se establece en diálogo con esa vivencia de la modernidad no precisa recurrir a las formas (casi siempre frágiles y arbitrarias) de una identidad, pues las sobrepasa haciéndolas obsoletas, se han convertido en trabas que no permiten pensar.
Juan Gopar comparte estos interesas y prácticas con numerosos artistas que a través de la idea y de la forma "casa" han abordado desde la modernidad ciertas tradiciones populares o vernáculas tanto para mostrar la importancia de su aportación a otras historias de la vanguardia, como para indicar la centralidad que ofrecen como "oteros" o "miradores" para desarrollar una visión poética sobre el tiempo y las cosas. Muy a menudo estas propuestas asumen la perspectiva autobiográfica como un mecanismo de fundamentación poética y narrativa, o como una forma de integración de lo procesual. Quizás el ejemplo más nítido de la función de lo autobiográfico reside en la manera en que el relato autobiográfico de Joseph Beuys concentra en su experiencia de guerra los motivos de elección de los elementos más significativos de su obra, la grasa y el fieltro, utilizados por los chamanes tártaros que lo recogieron para salvarle de la congelación, tras ser derribado su avión de combate en Crimea.
Autobiografía y casa se integran en la obra de Meyer Vaisman, Rojo por fuera, verde por dentro (1993) en la que el exterior de ladrillo de un rancho de Caracas encierra en su interior la habitación de su infancia. Marjetica Potr? reutiliza elementos de casas norteamericanas con secciones de ranchos caraqueños en Hybrid House: Caracas, West Bank, West Palm Beach (2003). Indagando en la fricción entre mirada y ocultación, Julião Sarmento realiza en Arte Amazonas en 1992 un proyecto que reconstruye a escala natural una barraca de madera pintada de verde esmeralda en su interior, evocando los abrigos que levantan los pobladores del Amazonas, pero dejando hacia afuera las maderas sin pintar. Más recientemente realizó modelos de edificaciones rurales del Alentejo en un parque de Oporto, a una escala levemente inferior a la normal, para dificultar el acceso.
Lo que singulariza el trabajo de Juan Gopar en la escena internacional es por un lado su implicación en la articulación de un proyecto total y por otro el desarrollo de una reflexión artística en la que los aspectos arquitectónicos se sitúan en el núcleo del análisis.
Quizás por todo ello su análisis acaba adquiriendo el espesor poético de la meditación, rehabilitando la figura del monje paseando por una playa bajo la tormenta de Caspar Friedrich.
...................................................................................................
La Graciosa 2003
Juan Gopar me guía hasta La Graciosa. En ese momento estoy inmerso en la lectura de Parte de una historia de Ignacio Aldecoa, que se desarrolla precisamente en la isla y es la historia del naufragio de un velero turístico que irrumpe en el contexto de un mundo cerrado de pescadores.
Desde el momento en el que Ignacio Aldecoa escribe la novela hasta ahora, la isla ha resistido a su manera, los embates del turismo con una insólita dignidad y con una singular capacidad de adaptación y preservación del sistema de vida tradicional.
Uno de los objetivos de nuestro viaje es ver las construcciones de madera que sirven para la cría de animales o funcionan como casetas de aperos improvisadas a las afueras del pueblo. Hay que salir de Caleta de Sebo, en dirección a Pedro Barba (el otro núcleo urbano de la isla), para verlas. Aparecen diseminadas por un erial de arena, piedras y matojos, a cierta distancia del mar. Cada una mantiene un estilo propio, que denota en cierto modo la personalidad del constructor que es también el usuario. Resulta sorprendente la manera en que los muy diversos materiales de desecho que son habitualmente utilizados acaban impregnándose de una tonalidad terrosa que los mineraliza mientras los ennoblece. Así por ejemplo, los plásticos que en ocasiones cubren paredes y techos parecen asumir una consistencia inesperada. No ofrecen tanto una idea de pobreza como de inusitado refinamiento en la humildad. Ocurre lo mismo con las maderas pintadas y manchadas de brea, adquieren una pátina de insólita limpieza. Es como si la sequedad de la arena y la humedad del mar puliera el desecho para enaltecerlo.
En algunas de las casetas se crían gallinas y conejos, otras parecen definitivamente abandonadas. A plena luz de la mañana de verano, ese sector de la isla parece un cementerio de relatos, en el que se yerguen los ruinosos panteones de una cultura popular que poco a poco sigue el destino de una lenta desaparición. Apenas tiene sentido ya mantener animales domésticos en una economía diaria de supermercado.
...................................................................................................
La caseta se inserta en el traspatio como una extensión o como una derivación, que vincula con la práctica de la experimentación.
El traspatio acaba siendo un universo en constante transformación que acoge todos los restos antes de ser reelaborados nuevamente. Los objetos que allí se acumulan como en un almacén de trastos establecen las pautas de cada nuevo trabajo. El traspatio se convierte en un taller mental y constituye una metáfora del hogar precario, del tiempo de la fragilidad: es un lugar para el hacer.
Es a la vez la habitación desde donde emprende su viaje imaginario Xavier De Maistre y el laberinto de narraciones que le permite a Mario Praz reconsiderar su vida a través de los objetos y las obras de arte que ha ido atesorando.
Todos los detalles son significativos: la bañera, varada como una barca es una jardinera donde crecen las plantas, los árboles y arbustos hechos de cuerdas y sogas de nylon de colores recrean un jardín imaginario, un jardín botánico alimentado por los restos que quedan tras las travesías. Cada uno de los fragmentos que han sido utilizados para reconstruir ese espacio de la memoria son meros trasmisores de otras historias. Remiten a las innumerables historias anónimas que encierran siempre los deshechos y a la vez contienen las formas de las nuevas narraciones que den cuenta del presente y del futuro.
Es un espacio para ser habitado y revisitado, un lugar de meditación y de viaje. En esos recintos simbólicos Juan Gopar encuentra el lugar desde donde mirar y reflexionar sobre el mundo.
Ahí además confluyen todas las casas: las casas precarias con techos de lata ondulada de Managua, la ciudad que dejó de ser ciudad tras el terremoto en 1973, las casas de madera de la Amazonia, las casetas abandonadas en el desierto de California, los ranchos que rodean Caracas o los barrios que se expanden al sur de Bogotá, las favelas en los morros de Rio, las "alcobas" para resguardar las barcas en el Mediterráneo, las cabañas de pastoreo, las casetas de aperos de La Mancha, las casas de madera de los pescadores de las orillas del Golfo de Guinea o las casas flotantes entre canales en Vietnam, Filipinas y Tailandia... Una constelación constructiva que posibilita otras lecturas para una modernidad inclusiva.
Ver entrada: