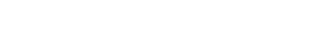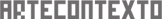y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Indiferencia y vértigo. Autorretrato, de Édouard Levé

Autorretrato, de Édouard Levé
Madrid, 451 Editores
Dos obsesiones de la literatura francesa: el recuento y el listado, la descripción exhaustiva y la enumeración fragmentaria. Por supuesto, ambos temas están profundamente entreverados, tanto que podrían tomarse por uno solo. Y sin embargo, conviene distinguirlos, ya que dan lugar a formas diferentes. Por un lado, el proyecto de Proust, la elaboración de un continuum para que el sujeto se despliegue, la literatura como desocultamiento del Yo, panorama del mundo. Por otro lado, Mallarmé y su Libro roto, Bouvard y Pécuchet contabilizándolo todo, el mundo entero como agregado de unidades discretas, el catálogo que a la postre hace saltar en pedazos la representación y la subjetividad. Dos versiones muy distintas del libro del ángel apocalíptico “in quo totum continetur”, escrito para que, como dice Gómez Dávila, no se pierda ni la más ínfima de las fragancias. La escatología es el irónico miembro fantasma de una literatura que se pretende totalmente laica. Así, la obra de Perèc se puede leer como un camino sinuoso trazado entre las dos versiones: el tiempo continuo y elástico en La vida, instrucciones de uso; el tiempo cuántico de Me acuerdo; los intentos de conciliación de las dos temporalidades en W. o Las cosas.
Autorretrato, de Édouard Levé (451 editores) recoge el guante de Perèc y propone una sutil variante del problema. El libro está hecho a partir de una recolección de frases huérfanas que se van superponiendo en un pequeño fotomontaje autobiográfico, deforme, asimétrico, chueco. En esas frases, mezclando poemas amputados, opiniones, notas y aforismos con simples registros de datos banales, Levé enumera un amplio registro de experiencias, fobias, amores, anécdotas, miedos, manías. Un concepto simplísimo, de una elegancia formal admirable, y cuyo efecto retórico es el vértigo. La lectura se despeña como un cuerpo arrojado escaleras abajo. Y no obstante, pese a estar construido según los parámetros del listado, el libro consigue hacer emanar paulatinamente un universo coherente, un mundo. O al menos este lado del mundo, que parece haber aceptado su mediocridad como el mejor de los estados posibles, un mundo que ha cambiado definitivamente el rito por la ley, donde todo lleva la etiqueta post y donde la gente como Levé −educada, bienpensante− se siente permanentemente insatisfecha.
Levé, sin embargo, no se queja, no despotrica y no se rasga las vestiduras contra los males de la sociedad del bienestar. Levé no es Vaneigem, no es un post-situacionista histérico. Tampoco hace una apología, ni siquiera velada y retorcida, de dicho bienestar: decididamente no estamos ante uno de esos escritores que denuncian la degradación posmoderna para acabar insinuando que, pese a todo lo malo, las sociedades occidentales −democracia y consumo− siguen siendo la única forma de vida aceptable en el planeta y que, por tanto, la angustia de los personajes es en realidad una forma glamurosa y pop de existencialismo. Levé no es Houellebecq.
La postura filosófica de Autorretrato está más cerca de una estética de la indiferencia como la que practicaban los estoicos o ciertas escuelas orientales. «Que no quiera cambiar las cosas no significa que sea conservador», escribe Levé, “me gusta que las cosas cambien sin tener que hacer nada”. Una indiferencia que, sin embargo, no tiene nada que ver con el cinismo. Al contrario, la honestidad sin fisuras, la actitud vital, la mirada insípida y fría, la curiosidad y un respeto casi maniático por los ritmos naturales de los fenómenos de la realidad, evitan que Levé coquetee siquiera con la perversidad en la que, según Eagleton, sus compatriotas ocultan el temor a parecer ingenuos. Levé no lucha contra el demonio de sus contradicciones internas: vive en ellas, las contempla con una dulce ironía, les da vueltas, las palpa y las deja en su sitio esperando a que muten por sí solas, con arreglo a sus propias dinámicas. Ama más al mundo que a sí mismo y prefiere vivir los problemas antes que sentarse a pensar en las soluciones: “Creo que la gente que hace el mundo es la que no cree en la realidad, como por ejemplo, durante siglos, los cristianos”.
Autor también de una obra fotográfica no menos sugerente y extraña, donde, como ocurre en sus libros, lo conceptual y lo existencial constituyen una misma materia, Levé se suicidó en 2007, a los cuarenta y dos años. Cabe suponer que no fue un acto desesperado, sino una consecuencia de su visión del mundo, una experiencia vital más que quizás preparara a consciencia en Suicidio, el libro que le envió a su editor tres días antes de quitarse la vida. Los cazadores de mitologías pop pueden ir a buscar a otra parte: su muerte está más cerca de la sobriedad de Séneca que de la pesadilla de Kurt Cobain.
Ver entrada: