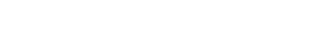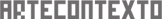y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Francisco Ruiz de Infante: Atravesar / traducir el tiempo.

De siempre Francisco Ruiz de Infante ha creado desde la complejidad. Una complejidad que en lo formal le ha llevado a desplegar en el espacio intrincadas construcciones, habitáculos y lugares donde el espectador podía acomodarse o perderse entre proyecciones, documentos, maquinas, sonidos, textos e imágenes que nunca se ofrecían de forma nítida sino como un tránsito que uno debía estar dispuesto a experimentar y, aún desde esa disponibilidad, corría el riesgo de sentir una especie de desamparo; una sensación que era, y es, tanto física como mental pues la lectura de sus propuestas conceptuales resulta esquiva, huidiza, jamás se da manera nítida. Sin embargo, esa resistencia que opone su obra no es una cualidad buscada sino que se relaciona con una actitud que demanda un serio ejercicio de implicación pues, lo que coloca ante nosotros, son dispositivos especulativos que apelan tanto al razonamiento más elaborado como a la pura experiencia perceptiva, esa que se cifra en la piel.
A lo largo de los años el trabajo de Ruiz de Infante ha indagado en los sueños y los miedos, en la infancia, en la memoria y el tiempo, en las frustraciones y los deseos, en la muerte y el olvido; ha deambulado entre lo real y la ficción, y ha buceado en cómo trasladar y asir los mecanismos del pensamiento, las luces y sombras que anidan en nuestros comportamientos y nos hacen humanos.
Bebe de la literatura, de la poesía, de la ciencia y la filosofía, y se apoya en recursos tecnológicos que pueden ser altamente sofisticados o absolutamente rudimentarios, donde la imagen, el sonido y el texto conforman un tejido de extrema densidad.
Probablemente sea “La Línea de los ojos. (The Death Line)” –ahora en la Galería Elba Benítez– su trabajo de presentación más refinada; aquí ha ‘difuminado’ -aunque sin eliminar del todo- sus habituales ‘escenarios’ a base de tablones y maderas desnudas, aparatos y cables a la vista, cuya aspereza formal ejercía como una suerte de distanciamiento, y consigue orquestar un recorrido en el que asoma su lado más poético, algo así como una ‘hondura en calma’ a la que contribuye el dominio del blanco, los sonidos leves, como ese chasquido de dedos, las sutiles proyecciones de palabras y diagramas que se adueñan de la primera sala. “Aquí como en todo lugar (Madrid)”, título de esta instalación audiovisual, toma como eje un fragmento de “La Grande Beuveríe” del surrealista René Daumal, publicada en 1938, que, como Ruiz de Infante señala, se convierte en ‘motor’ de la exposición: «Aquí, como en todo lugar, el espacio y el tiempo se fabrican a medida que las necesidades aparecen. Si quieres avanzar, proyectas delante de ti un espacio y produces lentamente el tiempo necesario para recorrerlo. Esto lo harás como la araña esa que genera un hilo al extremo del cual se deja deslizar. Así, caminarás a lo largo de ese hilo que es visible detrás de ti, pero que es utilizable solamente delante. Pero atención; si el hilo es demasiado largo, se producen pliegues y si es demasiado corto, se rompe».
A partir de ahí Ruiz de Infante indaga en la percepción y la experiencia del tiempo, y lo materializa en siete piezas que hablan de su persistencia, de la extraña elasticidad del paso de las horas, del tiempo que se vive cotidianamente, del de la espera y el de la acción, del que amenaza inexorable desde las esferas de un reloj, del tiempo atropellado del amor o del que se gasta inútilmente, como el que viven los remeros de esa trainera condenados a no avanzar a pesar del esfuerzo…
Si, en “Trainera (training zone)” la canción “Johnny Speech” de Kurt Weill, funciona como un asidero emocional, en piezas como “Las leyes del tránsito” Ruiz de Infante pone en juego un extraño poder de seducción, en ella la familiaridad de los objetos, esos dos delicados relojes de arena, apela a una realidad que el texto –de nuevo René Daumal– va diluyendo. De esas palabras iluminadas pasamos a esas otras, apenas visibles, extraídas de “El amor del lobo” de Hélène Cixous, que han sido grabadas (pirograbadas) con un puntero de fuego sobre antiguos cuellos de camisa, metáfora quizá de ese “canibalismo” placer/dolor del que habla la autora respecto a la experiencia del enamoramiento.
Pero si la palabra es importante, esencial, en el discurse de este artista, o mejor, el texto, como él mismo señala: «El poder del texto (más que el “placer del texto”) me permite citar, comentar, traducir, corregir, describir, inducir, confundir o construir trampas de percepción… entrar, en definitiva, en estados “extrañamente cotidianos” en los cuales hacer que dialoguen espacios, imágenes y sonidos», su utilización de la imagen compone narraciones entrecortadas, como una sucesión de momentos suspendidos, inquietantes, como lo son esas esferas de reloj –que se materializan junto a esa especie de casa protectora– que aparecen y se diluyen lentamente secuestrando la atención en su cadencia hipnótica.
Tras esta sala que comparten “Amanecer múltiple” y “Tímida (reloj)” se accede al pequeño espacio que ocupa “Selva Húmeda (vanitas)” donde los pequeños gestos domésticos, las horas cotidianas, se entretejen y recortan sobre los cambios de luz a lo largo de un día que se comprime ante nuestros ojos, una obra que ha desarrollado con la colaboración de la coreógrafa Olga Mesa. También junto a ella llevó a cabo la performance “Crepúsculo Vespertino”, que dibujaba tiempo y espacio a través de videoproyecciones, de luces, máquinas, marcas y acciones, del desplazamiento enigmático de los cuerpos y la utilización de la voz.
Hacía ya cinco años de la última exposición de Ruiz de Infante en Madrid, con “La línea de los Ojos (Tehe Death Line)” vuelve a dejar claro que es uno de los artistas más relevantes de su generación.
Ver entrada: