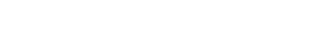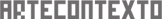y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Es todo cierto. Bruce Conner.

En su lúcido ensayo Contra el tiempo. Filosofía práctica del instante (Anagrama, 2016), el jovencísimo Luciano Concheiro arenga a una revolución calma y silenciosa que luche contra la aceleración descontrolada de nuestros tiempos hipermodernos. Partimos de la aceptación de que cualquier acto de vanguardia es un movimiento de emancipación de la realidad acuciante. Por eso supone un respiro la simple idea de detención, o al menos, de ralentización ante el desenfrenado ritmo de sobreproducción de nuestro tiempo. Leo en el folleto de exposición que Bruce Conner (McPherson, Kansas, 1933 –San Francisco, 2008), de acuerdo con Agamben, era contemporáneo porque contempla[ba] fijamente su propio tiempo no para percibir su luz sino sus sombras. El apego temporal enlaza con el latente conato del arte más contemporáneo por recuperar ciertas figuras periféricas que fundamentaron su creación en la contradicción y en la polivalencia. Quizás la analogía no sea evidente en cuanto a forma, pero ciertamente sí de fondo. El tiempo de Conner es incierto y apocalíptico y el nuestro inconcuso y post-apocalíptico. En ambos, un común denominador; el miedo en el cuerpo. Cualquiera con intención de profundidad se dará cuenta de que a este ritmo nada ni nadie puede llegar entero a buen puerto. Entonces, la reacción en sí ya es un acto de manumisión y, el arte como comportamiento, se alcanza a través de la resistencia. La misma que muestra Conner en su intento de ensamblar en uno todas las contradicciones que advierte y la misma a la que Concheiro alega: la simultaneidad libertadora del instante.
Es todo cierto es la mayor retrospectiva dedicada al artista hasta ahora. Una lectura profunda de su ambigüedad y de su inquietud. Pero también de su inconformismo. Si Conner no es parte capital de cualquiera de las vanguardias americanas es porque pertenece a todas y a ninguna. De ello se filtra que la acumulación y la aprehensión de todas las sugestiones de su tiempo son el motivo principal de su trabajo. La concomitancia de la creciente complejidad creativa que el siglo pasado advirtió. Un bebedizo de difícil digestión que Conner gestiona con arrojo por momentos y desasosiego en otros. Su obra pictórica en sus primeros años flirtea con el expresionismo hasta que la superposición gana cuerpo y sus composiciones de color escapan del plano contemplativo y adquiere una postura activista. Es un punto de no retorno que le obliga a una fidelidad consigo mismo y le condena al culto. En ese momento su intención ya no conforma, sino que exige una construcción de un dialecto extendido. Un lenguaje vivo, constante y atemporal. Por eso recurre al assamblage. En el montaje encuentra el saliente irónico del código: medias de mujer como si fuesen telarañas que salvaguardan objetos sagrados, chatarra de los inicios de la superproducción, restos de la gran explosión. Conner siente miedo y fascinación por el hongo atómico y su destructiva presencia.
Probablemente es el momento de la historia contemporánea en el que el oscurantismo procede de la inmensa luz. La sensación de final de los tiempos es real. El bucle destructivo parece insalvable. En Una película (1958), se adentra en el discurso cinematográfico para narrar toda su refutación. El montaje es caprichoso, contrario al tiempo dado, no hay principio ni final. Sólo la sucesión de sinsentido y la experiencia simbólica: Caídas sobre agua, un buzo, una mujer desnuda, la bomba y surfistas sobre la colosal ola.
El hongo también es mágico. Hastiado en algún momento de su vida, emigra a México como un beat. Las consecuencias de las setas alucinógenas es un trabajo psicodélico que encuentra su fundamento en un presente vivo y fantástico, pero también condenado. A su vuelta a Estados Unidos, el lenguaje ya es una herramienta en arte contemporáneo. Poco le importa a Conner; su conceptualismo ya está alcanzado. Aunque con algún experimento punzante –Do not touche, por ejemplo, o Dennis Hopper One Man Show, en la que pretendió imitar a Hopper e invitarlo a su propia exposición ficticia–, él continúa inquiriendo en la superposición del ensamblaje para germinar una estética punk. Un neogoticisimo alimentado por las sobras de la destrucción cuando se refiere al objeto y anticine –por rebelde contra el ritmo– cuando se centra en la realización de películas experimentales. En Breakaway (1966), el baile, la voz y la sensualidad descarada de Toni Basil inaugura el videoclip. En Crossroads (1976) se detiene en el preciosismo apocalíptico de las pruebas atómicas en Bikini. En Three Screen Ray (2006) revisa su postura vital en tres canales en las que las imágenes bailan al ritmo de What’d I Say del gran Ray Charles. Todo es un juego hacia la abstracción por acumulación. Cuando en 1999 decide retirarse como artista, la travesura continúa bajo máscara de pseudónimos (Anonymous o Anonymouse, entre otros). Permanece hasta el final su personalidad, un residuo de libertad y de genio como sus dibujos, retazos surrealistas sin cronologías.
Contemporáneo y fugitivo, un creador desde la resistencia, desde la redención y la compleción. Conner es “artista, antiartista, arrogante, modesto, feminista, misógino redomado, romántico, realista, surrealista, artista funk, artista conceptual, minimalista, posmoderno, beatnik, hippie, punk, sutil, combativo, creíble, paranoico, cortés, difícil, directo…”. Así se confiesa en la carta escrita en 2000 a su galerista Paula Kirkeby. Y sí, es todo cierto.
Ver entrada: