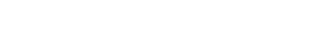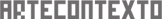y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Crear lugares donde el pensamiento pueda crecer.

FREESPACE: DEL MANIFIESTO AL LUGAR
«El manifiesto es el síntoma de un inconsciente político (…) en virtud del contraste con el sistema». Estas palabras de Jean-François Lyotard sirven para marcar el punto de partida de una bienal cuya premisa es el manifiesto creado por las comisarias, Yvonne Farrel y Shelley McNamara, del estudio dublinés Grafton Architects, que indica su carácterpropositivo, aunque en un primer momentono sea muy evidente.
En efecto, esta bienal no es grandilocuente y se descubre poco a poco, no siendo los casos expuestos pruebas para una tesis, sino que tenemos principios que son más bien un acicate para pensar las derivas de la arquitectura actual e incluso el sentido de la propia bienal.
El inicio del manifiesto da una prueba de su carácter: «FREESPACE representa la generosidad de espíritu y el sentido de humanidad que la arquitectura pone en el centro de su propia agenda, concentrando la atención en la calidad misma del espacio». Esta es un aperturaquizás vaga y cándida, pero que permitecreer en una arquitectura que dona nuevos espacios libres, favoreciendo una poética del espacio para revalorizar con optimismo una disciplina generadora de oportunidades. Todo elloenfatiza el valor cultural de la arquitectura y su importancia en la «coreografía de la vida cotidiana». Asimismo, llama la atención que aparezca la Tierra como cliente, sin caer por ello en un discurso en exceso ideologizado, simplemente es una de las premisas que el sentido común demanda.
Freespace como término puede parecer pues impreciso y ello podría llevarnos a emparentarlo con el polisémico y vacuo commonground de Chipperfield, con el que se ha relacionado la propuesta de las comisariaspor el hecho de haber obtenido el León de Plata precisamenteen la edición de 2012. En efecto, es la conclusión que parece emanar de la parte del Arsenale, donde una intención pedagógica ha podido interpretarse como un discurso intelectualizado que no lleva a ningún sitio; una interpretación comprensible, pero superficial, fruto del propio formato de la Bienal, que en su inmensidad no invita a una mirada serena, sino que suele favorecer las propuestas más intuitivas, directas y espectaculares.
No obstante, pronto se identifican líneas curatoriales entre las que destacandos secciones especiales: una concierne al valor esencial de la enseñanza de la cultura de la arquitectura; y la otra al valor de edificios del pasado para la actividad arquitectónica contemporánea.
La primera, The Practice of Teaching, está inspirada por las palabras del poeta norirlandés Derek Mahon: «crear lugares donde el pensamiento pueda crecer». En ella la enseñanza se concibe unida a la práctica, para constituir un«laboratorio de la imaginación», con especial atención a escuelas como la de Mendrisio y a protagonistas como Mario Botta o las sorprendentes paredes de agua y jabón creadas por los alumnos de Riccardo Blumer. Además, la concesión del León de Oro a la carrera a Kenneth Frampton, y al espíritu humanista que representa, confirma la preeminencia de esta línea.
Esta actitud pedagógica se completa con Closeencounter, sección que muestra en su eje central trabajos de investigación sobre arquitectos para reivindicar la inspiración extraída de modelos del pasado. Para entenderlo, basta el proverbio griego citado en el manifiesto: «una sociedad crece y progresa cuando los ancianos plantan árboles bajo cuya sombra saben que no llegarán a sentarse». En definitiva, se trata de recordar a los jóvenes la necesidad de la ejemplaridad de edificios del pasado y, en concreto, aspectos particulares de un determinado edificio para cultivar nuestra percepción del mismo, siempre bajo una óptica de renovación.
La exposición aparece así como un flujo de conciencia donde el pasado viene reinterpretado por el presente, o donde incluso se descubren proyectos que no fueron posibles, igual que ocurre en el Unbild del Arsenale Institute for Politics of Representation. La consecuencia:la arquitectura habla de sí misma en un momento donde normalmente las cuestiones políticas e ideológicas tienen más peso que las puramente proyectuales. Por ello mismo, para el montaje de la bienal, las comisarias han decidido acertadamente “liberar” el espacio de las sedes históricas donde se desarrolla su propuesta.
LA PRESENCIA DEL ESPACIO
Si hablamos de calidad del espacio, la disposición más coherente es pensar en el propio lugar de exposición. De esta forma, esta ediciónse distinguepor un cuidado del entorno que respeta las características físicas de la propia Bienal: en las Corderie, tras un homenaje visual a esta parte de la historia de Venecia y marcar en el suelo las distancias recorridas, se luce majestuosa la espléndida perspectiva de este espacio del Arsenal de Venecia, sin instalaciones exageradas que impidan su visión, y dejando que la luz fluya por todas sus ventanas para iluminar suparticular ladrillo rojo; hecho que han interpretado magistralmente Flores & Prats para escenificar su “luz líquida” y muy torpemente quien ha montado la instalación de Toyo Ito. Basta comparar esta edición con el montaje omnipresente de Okwui Enwezor en 2015 para apreciar su valor.
Por otro lado, en los Giardini, sí que se ha ejercido una verdadera purificación del edificio, eliminando muros y puertas que se han ido añadiendo en ediciones anteriores. Tras esta recuperación se puede apreciar con más claridad el laberinto de salas, los tragaluces originales y, sobre todo, la maravillosa ventana de Carlo Scarpa, que en otras ocasiones ha sido panelada para ganar más espacio de exposición.
De hecho, varios pabellones nacionales han aplicado también esta “limpieza”. Por ejemplo, Gran Bretaña y Hungría han liberado el espacio del techo para que el espectador pueda ver los jardines y los techos de los otros pabellones. Y aquí empezamos a ver el sutil calado de esta bienal, precisamente en las interpretaciones que los pabellones nacionales han hecho del manifiesto, cuyas implicaciones analizaremos en breve.
Por empezar a hacer un balance, uno de los logros de este año es la delicadarecuperación de la Bienal como lugar específico. Ello convierte esta ediciónen una especie de celebración de la espacialidad, que con coherencia aparece cuando tratamos una disciplina como la arquitectura, que vive de la corporeidad de lo que construye, pero cuya muestra en un contexto expositivo vive siempre en el marco de la paradoja de presentar algo que se encuentra en otro sitio.
Una de las consecuencias es que las obras expuestas habiten el espacio más que transformarlo, lo que, por una parte, ha podido limitar la espectacularidad de las propuestas, sin embargo,también ha enfatizado cuestiones más inspiradoras, como la idea de que la arquitectura está para acogernos, protegernos. De hecho, la arquitectura no es un contenedor, sino que«nos interesa mucho más el acto de contener»–como manifestaron las comisarias a prensa. De ahí que hayan insistido en la “presencia del espacio”, que lleva a una concepción del arquitecto como creador de lugares y no de objetos; idea compartida por el interesante pabellón de Francia, Infinite Places. Buildingor Making Places.
Lo que resume finalmente esta bienal es la presencia de la citada generosidad en los trabajos presentados al mundo, es decir, que exista en ellos un “don”. Esto es un valor esencial que, en su conjunto, nos conduce a otro concepto importante, implícito más que explícito en los proyectos, a excepción de pabellones como el de Italia. Me refiero al término “comunidad” tal y como lo entiende Roberto Esposito, es decir, la comunidad no se comprende –como estamos habituados a hacer– como algo que se basa en la reciprocidad o el intercambio, que supondrían una concepción de propiedad, sino en el don; es ese cum-munus que cobra sentido no como sustancia sino como relación, ajena a cualquier identidad inamovible, y que nos enseña a dar siempre algo de nosotros mismos a los demás.
De esta forma, esa generosidad que con tanta buena fe proponen las comisarias, debería llevarnos, en suma, a compartir la libertad de comportamientos, a disfrutar los regalos de la naturaleza y a entender la arquitectura como revelación de inesperadas posibilidades.
Esto se puede apreciar cuando observamos las consecuencias de su planteamiento en los pabellones nacionales. Es entonces cuando nos damos cuenta de la verdadera dimensión de esta bienal, cuya hondura exige también la necesidad de mirar con detenimiento, desapareciendo el espíritu común para quien la contempla con ojos de turista.
CUESTIONES MÁS ALLÁ DE NACIONES
El pabellón de España de este año puede resultar modélico para mostrar las virtudes y limitaciones de esta inspiradora bienal. En él la generosidad ha sido interpretada como una oportunidad principalmente para hacer visible el trabajo de jóvenes arquitectos que no están pudiendo construir. Para ello, ha partido de una open call que va más allá de la arquitectura alzada en terreno patrio y que abre su campo de acción a otros territorios y tiempos imaginados, con un denominador común: se relaciona con la práctica de la enseñanza de la disciplina.
Lo que se muestra es una visión de conjunto en torno a 55 categorías, la mayoría propuestas por la comisaria, Atxu Amann, pero otras surgidas en el proceso de selección como sugerencia de los participantes. Significativo es cómo se han agrupado estos adjetivos, siendo “crítico”, “político” y “social” los que nos dan la bienvenida como los términos más usados y relacionados entre sí, para dar paso a otros más “narrativos” y a perspectivas que abordan incluso proyectos utópicos en Marte.
Es un panel de posibilidades compuesto por 435 trabajos, donde predomina la presencia de las categorías, porquetambiéncuenta con una piel online que permite profundizar en personajes y proyectos. El resultado es un gran cuadro de ideas que apuntan al futuro, hacia una inédita dimensión por venir.
Asimismo, Becoming ha recuperado el pabellón transformado por Vaquero Palacios en 1952, incluido su jardín posterior, por el que solamente han transitado ediciones como la de Santiago Sierra en 2003. De hecho, fiel a la selección de proyectos y en armonía con los pabellones de Holanda–con la New Babylon de Constant Nieuwenhuys muy presente y comisariado por la también española Marina Otero Verzier– y sobre todo con el Eurotopie de Bélgica u otras propuestas como UNES-CO. Building normal lifeformen and women en el pabellón de la República Checa, empieza a tambalearse la propia concepción de la Bienal como terreno de competición pacífica entre naciones.
En efecto, ¿qué sentido tiene hoy convertir los pabellones en el escaparate de los mejores edificios del año? ¿No es mejor ver estas propuestas online? ¿No es más interesante convertir estos pabellones en lugares desde los que reflexionar sobre las cuestiones más acuciantes para la arquitectura?
Así, mientras algunos alzan muros, otros eliminan fronteras, como hicieron evidente por unos momentos España, Bélgica y Holanda juntas como Europa. Quizás habría sido más fácil mostrar la excelencia nacional, al socaire de críticas e incomprensiones, pero resulta más inspirador y arriesgado convertir el lugar en propuesta de futuro.
¿El impacto mediático? De nuevo han adquirido notoriedadpuestas en escena más intuitivas y sorprendentes, como ladel pabellón de Suiza, que ha interpretado de forma irónica el “espacio libre”, y se vuelven menos comprensibles para un público mayoritario otros ambientes que necesitan más tiempo para aprehender la complejidad del horizonte que están abriendo.
En este sentido, las fotos han ido este año para escenas llamativas, pero no por ello vacías. De hecho, muchas de ellas parten del vínculo entre natural y construido, como es el caso del Pabellón de los Países Nórdicos, con su Another Generosity, el de Polonia con Amplifying Natureo el merecido homenaje a RCR Architects en RCR. Dream and Nature. Catalonia in Venice.
Por mencionar otros pabellones también sorprendentes: por su montaje, Vértigo horizontal en Argentina, o por la conseguida crítica social activada, Chile, con su Stadium: anevent y Perú con Undercover.De hecho, ha sido un año con soluciones de montaje e ideas de pabellones muy significativo y sorprendente, donde destaca una de las nuevas participaciones: la del Vaticano, que se suma a la vitrina internacional de la Bienal junto conLituania (presente en 2016 dentro del BalticPavilion pero ahora independiente), Antigua y Barbuda, Guatemala, Pakistán, Líbano y Arabia Saudita.
En efecto, el proyecto Vatican Chapels, para el que su comisario, Francesco Dal Co, declaraba la necesidad de ir más allá de un pabellón convencional, consta de 10 capillas realizadas por estudios internacionales –entre ellos Flores y Prats– en el bosque tras la Fundación Cini, donde las construcciones quedaban subordinadas al bosque para plantear conceptos diferentes de recogimiento y espiritualidad. El resultado ha sorprendido gratamente a propios y extraños, lo que atrajo a muchos visitantes a la isla de San Giorgio Maggiore en los días de la vernissage.
Por último, a la nutrida oferta que siempre alberga Venecia en estas fechas entre fundaciones y eventos simultáneos a la Bienal, cabe destacar la activa Fundación V-A-C, que muestra y revalorizauna colección muy interesante, y exposiciones de investigación como el Prospecting Ocean de Armin Linke, pasando por las esenciales de Fundación Prada, Punta della Dogana y Fundación Vedova, para abarcar temas tan dispares como la autorreferencialidad de diversos artistas, el aislamiento como lugar desde el que pensar, u homenajear los edificios vinculados al marde Renzo Piano, con un excelente montaje de Studio Azzurro.
VIVIR LIBREMENTE
Si SigfriedGideon proclamaba en su manifiesto que había que “vivir libremente” para encaminarnos hacia una sociedad transparente y fluida, la inteligencia y sensibilidad de las comisarias convencen paulatinamente de la necesidad de un “espacio libre” para capturar el espíritu de los lugares y expresar la voluntad de compartir experiencias, espacios, horizontes… Gideon lo reclamó en una época amenazada por los totalitarismos y el horror de la guerra, probablemente hoy lo hagamos con menos dramatismo pero quizás con no menos urgencia, ante las contradicciones de la privatización del espacio público y la intimidación de una sociedad obsesionada por la seguridad.
De ahí la conveniencia de un discurso refinado que no peca de ingenuidad, sino que funda las bases en el pasado para proyectar un futuro desde la teoría y la práctica de construir el mundo. Y lo lleva a cabo desde la especificidad de un lugar como Venecia como punto de encuentro y aula de reflexión.
Así, a diferencia de bienales anteriores como la de Chipperfield, donde ese commonground al final era aplicado a tantas realidades que lo vaciaba de significado y sentido, este fre espace ha sido un rico generador de nuevas perspectivas, si bien exige al espectador un tiempo de estudio al que el formato de bienal no ayuda, puesto que el análisis teórico que abarca todo el proceso propicia la reflexión solamente cuando se valora con detenimiento el conjunto de la bienal.
Es entonces cuando emergen los valores arquitectónicos y ese poso sobre el que toda innovación debe asentarse, para poder discutir sobre la esencia de la profesión y el devenir de la sociedad. De esta manera lo manifestaron en la presentación: «la Bienal representa la oportunidad de observar un proyecto desde el punto de vista filosófico, buscando un modo para expresarlo y para presentarlo al público y a la comunidad (…) Es una oportunidad para reflexionar sobre las ideas que sustentan la arquitectura, una oportunidad para comprender el valor cultural de la arquitectura».
Como hemos visto brevemente, es en las consecuencias que ha desatado este posicionamiento donde advertimos su calado, puesto que es en aquellos pabellones que se han planteado preguntas donde ha habido una potencia propositiva más fascinante, dejando obsoletas las propuestas que se basan únicamente en exhibir los edificios de excelencia de cada nación.
En definitiva, tras los ejemplos ha aflorado con brío la arquitectura como disciplina cultural, como laboratorio de ideas y como discusión sobre el legado indispensable,en todo momento desde la enfatización de la interconexión entre diversos fenómenos y no solamente como planteamiento conceptual. Es por ello que se debe reconocer el valor de Freespace, que ha convertido la Bienal de Venecia en un verdadero lugar donde el pensamiento puede crecer.
Ver entrada: