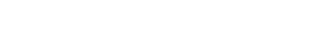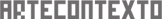y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Beatriz González.

Beatriz González, Zócalo de la comedia, 1983. Serigrafía sobre papel y lienzo.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Los procesos de descolonización encubren una trampa. A través de conexiones norte-sur, las élites renuevan su dominio en un perverso juego de recolonización, esto es, métodos aparentes por los cuales se insufla la necesidad de recurrir a paradigmas históricos que conformaron la hegemonía occidental. Cuando un estudiante o un artista, por ejemplo, proveniente de un país de tradición colonial pretende incluirse en el flujo global del intercambio del conocimiento lo hace, al menos, desde dos posibilidades que, a priori, se disfrazan de logro; un reconocimiento étnico y una inclusión en la Historia. Sin embargo, cabría preguntarse qué tipo de tradición es aquella en la que, para que una voz alcance modulación, se requiere una adhesión. Qué pasaría si esa fábula, que en todo caso supone una tergiversación de los hechos, o al menos, una posición, fuese ajena a un grupo social que, en su opresión, no contiene ningún elemento conformador de modernidades. La licencia de las decisiones de los poderosos obliga a la inclusión forzada, obviando, y en contradicción a los discursos oficiales, el distintivo del origen, negando la emergencia de un nuevo ente autónomo e híbrido surgente de la confluencia de la preponderancia occidental y los reconocimientos sur-sur. Una hibridez que permite una lectura cáustica y desenfadada de historias de aspecto inamovible. Por ejemplo, la del arte y sus vaivenes.
Si fue emancipación lo que trajeron con sí las vanguardias históricas, no es de extrañar que las supervivencias y relecturas más sugestivas emanen de la periferia. Mucho de escrutinio hay en la obra de Beatriz González (Bucaramanga, Colombia, 1938). Pero en subversión. Estos días, el Palacio de Velázquez allega esa inversión que sobrevuela gran parte del trabajo de la artista y comisaria. Superficialmente parecería que las camas, cómodas, platos, espejos o armarios intervenidos que pueblan la nave central del palacio con hitos de la historia del arte, son una actualización del ready-made duchampiano. No obstante, infiere una inversión. Y ahí anida la excepcional incisión que motiva la obra de González. Al reproducir esas imágenes de modo anverso y torpe, con colores gárrulos, la artista propone una desterritorialización, una contienda de poder en la que los papeles son trocados. Si Duchamp consiguió poner el arte ante su arquetipo elitista y caprichoso, González escarba en la antípoda; las referencias iconográficas de la hegemonía ocupan ahora el espacio íntimo. Objetos de uso cotidiano son modificados desmañadamente por conquistas de aquellas que construyen cronologías. Por eso las simuladamente intervenciones de González se erigen como un acto político. La insubordinación acompaña a una insistencia en su método para descubrir la fascinación de la artista por lo peripatético corporizado en lo inane de las noticias de una prensa al servicio de unas élites empeñadas en un continuismo un tanto gatopardista.
El desplazamiento, la ironía, las disonancias y la sátira del trabajo de González adquiere, en lúcidos momentos, una conducta intimista. Acaso originaria. Quizás en las salas circundantes de la nave central del palacio encuentro la parte más atrayente de todo el recorrido. González metaforiza la recolonización latente en la repetición. Como si América fuese descubierta y saqueada una y otra vez. En esa insistencia se filtra una lógica de poder, o más bien de biopoder de acuerdo con el pensamiento foucaltiano. La dotación de vida y posibilidades del nuevo orden hegemónico fundamenta la traición a la propia vida. El poder se descubre como aquel capaz de controlar la vida y su reverso en la muerte. Es, a grandes rasgos, lo que esbozó Achille Mbembe cuando definió la Necropolítica. González, como otras voces críticas surgentes de la poscolonia, reacciona: sin rostro no hay culpables. Los inocentes, en su imaginario, mantienen el honor negando su apariencia, su imagen, a un público siempre cómplice de mercantilizar con el sufrimiento ajeno a través de la apertura infinita de redes de intercambio de semblantes. Pinturas esplendentes, donde un intenso flúor se convierte en la corporización del aura, representan escenas de llanto, muerte y vergüenza. Una estética inarmónica para referenciar la emergencia de recuperación. Para González, la repetición del gesto, de la negación e incluso de su gesto pictórico es un alegato de memoria, un intento de levantar vías de posibilidades a base de inferir en la interpretación de la hegemonía y sus encubridores. Es allí, en el planto, en la profunda tradición de ritos funerarios, en la dignidad persistente del culto en contraposición con la insulsez de los productos provenientes de la supremacía donde González alcanza aquella hibridez que, desde hace un tiempo, funciona como emergencia y posibilidad. González se posiciona así más allá de neologismos que sólo contribuyen a la obstinación de la lógica colonial fundamentada en una Historia ajena.
Ver entrada: