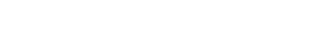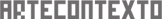y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
REVISIONES: ÁLBUMES, PROMESAS Y MEMORIAS. VISIONA 2016

Munemasa Takahashi. Lost & Found, 2011
San Agustín recalca que la memoria no contiene a las cosas sino sus imágenes. “No entran allí estas mismas cosas materiales –escribe–, sino que unas imágenes que representan esas mismas cosas sensibles son las que se ofrecen y presentan al pensamiento cuando sucede que uno se acuerda de ellas”. Esa memoria, perteneciéndole, no alcanzaba a comprenderla. “Yo mismo no acabo de entender todo lo que soy”, confesaba. Como si esa memoria fuese a la par personal y ajena, parcial pero inabarcable. Desconfiamos no tanto de la memoria como de la capacidad para explorarla. Sería el matiz que introduce el adjetivo posesivo. Mi memoria pasaría a ser tan sólo lo que sé decir de ella, un territorio donde quedan por hacer todo tipo de descubrimientos. La desconfianza en esta capacidad, que llega a ser extrema en los neuróticos, conduce a complementar la memoria con anotaciones y recurriendo a instrumentos gráficos. Las relaciones entre lo consciente y lo inconsciente, o entre el recuerdo y la memoria encontraron en la fotografía una herramienta, pero también una metáfora. Pero Freud advirtió de lo defectuoso de la fotografía como “dispositivo auxiliar de nuestra memoria”, pues no puede maniobrar con la libertad de las facultades naturales. Su propia materialidad se lo impide. Es por ello que las fotografías, entendidas como objetos y no como producción, recobren cierto sentido estratégico en manos de los artistas. Se trataría de la creación de un territorio intermedio entre su fijeza y su obstinación enigmática, y la receptividad instintiva y móvil de la memoria.
Uno de los pioneros en el uso de las fotografías ajenas fue Boltanski. No es casualidad, por tanto, que Pedro Vicente, haya incluido una obra suya, y altamente significativa, en “ReVisiones”, una exposición de viene a cerrar un notable ciclo dedicado, a lo largo de cinco años al “álbum de familia, la memoria, la autobiografía y al relato personal”. Réserve des suisses morts, de 1991, prestada por el IVAM, ejemplifica el modo en que este artista recurre al modelo del archivo, incorporándole un factor patético. “Es raro decirlo así, pero estoy por un arte sentimental”, soltó Boltanski en una entrevista. Sentimental, pero con contrapeso formalista: “mi trabajo –añadió– consiste en crear una obra formal que también pueda ser reconocida por los espectadores como un objeto cargado de emoción”. Lo patético e infantil aparece en esas cajas con que está construida esta obra, que son las mismas cajas metálicas de galletas que ya utilizó en los inicios, en sus primeras obras archivísticas, cuando reunía recuerdos de infancia. Lo formal aparece en su disposición claustrofóbica y rigurosa.
Estas cajas aparecen etiquetadas con las fotos de los muertos. Las fotos nos dice el artista son algo parecido a un cadáver, poseen la dualidad del objeto y del recuerdo de un sujeto. Muy afín al espíritu Boltanski, patética y rigurosa, resulta la instalación de Munemasa Takahashi, que recupera fotos perdidas y deterioradas de las víctimas del maremoto de Japón. Fotos que, al perder legibilidad, no supieron encontrar a sus dueños, y que solicitan una especie de adopción. Algo similar a lo que ocurre con las fotos del archivo Foto Ramblas, retratos coloreados que nunca llegaron a recoger los clientes que las encargaron. Por su parte, la colección de libros de fotografía de Joachim Schmid, con su taxonomía de la trivialidad, parece un ejercicio mucho más cínico, aunque el repaso de sus páginas termina conduciendo a un raro y tierno nirvana.
Jim Campbell y el colectivo Les Sardines no toman prestadas fotos, sino imágenes en movimiento, películas caseras. Les Sardines trabajan sobre el archivo de Rick Prelinger, un inventario de fílmico del modo de vida americano. De Jim Campbell se muestra uno de sus atractivas videoinstalaciones de leds, a las que su autor denomina arte de baja resolución. Como en las fotografías de Takahashi, lo confuso de la señal refuerza la familiaridad de las imágenes.
El trabajo de colaboración entre Montserrat Soto y Gemma Colesanti es, tal vez, el más complejo de los que se muestran en “ReVisiones”, por la diversidad de archivos y de modelos a los que se refiere. Se trata de un proyecto que ha crecido desde un contexto meta-artístico a uno global, que alcanza a la memoria biológica. Entre los objetos inventariados aquí nos encontramos, no por casualidad, con ese libro X de “Las Confesiones”, del que robaba al inicio de mi artículo unas citas.
Ver entrada: