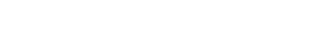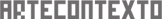y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Enrique Radigales: "Ni hueso ni pepita".

Una acción decrecionista, un devenir barroco.
En un texto de 2009, Valentín Roma hizo un buen diagnóstico de los que, por entonces, eran los intereses de Enrique Radigales: “el cuestionamiento de lo que entendemos por progreso en el territorio de la tecnología”, “la obsolescencia técnica”, en resumen, las relaciones entre temporalidad y tecnología. Al progreso sabemos que le gusta sembrar su camino de ruinas jóvenes, comportamiento asociado a un ritmo de crecimiento “exponencial” que excluye la nostalgia. Algunas de las obras de Radigales cubrieron este déficit elegíaco, así, el friso en piedra dedicado a la memoria del SPECTRUM, o las obras relacionadas con el concepto GLITCH, con el denominador común de aprovechar lo analógico y lo orgánico como back-up de lo digital. En cierto modo estas obras sintonizan con la tendencia freak a revisar y regodearse en el pasado tecnológico, pero sumando a ello (o descubriendo en ello, como cosa escondida) una lectura política.
Ese rescate de la memoria que permiten los viejos medios, la pintura o la escultura, concluía en una reflexión sobre propia tecnología. Una evolución lógica ha conducido a Radigales desde la elegía al experimento. En su última individual se plantea si la tecnología puede aprender de la naturaleza y autolimitarse. El artista aporta una cita de “Lo pequeño es hermoso” (1973), el conocido libro de E. F. Schumacher: "Más grande aún que el misterio del crecimiento natural es el misterio de la finalización natural del crecimiento". Ese saber detenerse, la búsqueda del equilibrio como mecanismo de supervivencia, está hablando de una relación con el tiempo muy diferente a la que plantea la Tecnocracia. El término “Biomimesis” podría aplicarse al experimento de Radigales. Una vuelta de tuerca al viejo concepto de “imitación de la naturaleza”
El punto de partida es una foto anterior al nacimiento del artista, donde se ve a su padre como alumno en una Escuela Rural, realizando prácticas de injertos frutales. Medio siglo más tarde, su hijo participará en el diseño de un árbol multi injertado, en una estación experimental agraria. “En septiembre de 2015, el árbol todavía es poca cosa –nos dice Radigales–, no más de 40 cm de alto, pero ha trascendido en una serie de ejercicios artísticos que reflexionan en torno al tiempo orgánico y la tecnología, la información como paisaje, y la reclamación de la medida humana en un mundo dominado por el paradigma de la velocidad”. La tecnología ¿se aceptaría como injerto en la naturaleza? ¿Cómo evitar su rechazo? Radigales experimenta con una “acción decrecionista”, siendo el “Decrecionismo” una estrategia ante la “entropía económica”. Se trata de adelantarnos al caos. Un “menos es más” a efectos económicos y tecnológicos que no suena extraño en términos estéticos (ya lo decía Adolf Loos). Esta estrategia se materializa, en el caso de Radigales, en un paradójico barroquismo. Las frutas que deja evolucionar, a las que vemos arrugarse y pudrirse, han sido pintadas o embalsamadas, utilizando medios que resultan escasamente eficaces en esa misión. El arte se manifiesta poético y perfunctorio, sólo eficaz en su fracaso. Su traslado al mundo de las imágenes produce unos bodegones digitales en cuyos márgenes, aunque aportados a posteriori, aparecen pinceladas sueltas de óleo, como las que pueden aparecer cuando retiramos los marcos de algunos cuadros del pasado. El montaje de algunas de estas pinturas digitales, mediante cintas adhesivas, habla de provisionalidad. Se usa esa cinta como se usaría en un injerto. Repintando la naturaleza (muerta), Radigales resulta un híbrido aquí entre Betrand Lavier (repintando el ready-made) y los bodegones del Barroco. El tiempo interviene como actor principal en un juego de muñecas rusas, y con la pintura como invitada especial. La pintura maquilla el deterioro, la digitalización nos engaña deteniéndolo, y las pinceladas vuelven a conducirnos a la realidad. La fragilidad en las acciones humanas termina siendo la única garantía de su éxito.
Ver entrada: