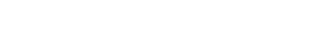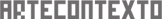y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Encuentros con los años 30

PICASSO Monumento a los españoles muertos por Francia, 1946- 1947. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores. Cortesía: MNCARS.
Al cumplirse el septuagésimo quinto aniversario de la realización de Guernica, la más célebre obra de Picasso, y clave de bóveda de la Colección del MNCARS, los responsables del museo madrileño –con la colaboración de Acción Cultural Española– han decidido centrar en la pintura del malagueño un ambicioso proyecto entorno al arte internacional de los años treinta del siglo pasado.
Fueron primero una serie de trabajos de investigación de mano de especialistas principalmente foráneos, que concluyeron en el seminario del mismo celebrado hace un año –recogidos en su mayoría en el denso catálogo– y que complementaron una conferencia y una mesa redonda entorno al Guernica y otro seminario dedicado a la II República española.
Tiene su centro neurálgico en la exposición que reseño, comisariada por Jordana Mendelson, Rosario Peiró, jefa de colecciones, y por Manuel Borja-Villel, su director; y se complementa con una mesa redonda del equipo curatorial y un extenso ciclo de cine comisariado por Karen Fiss, Flores azules en un paisaje catastrófico. El cine de 1930.
La muestra se ha dividido en dos capítulos generales y complementarios. El primero es una exposición propiamente dicha, que a su vez se subdivide en cinco secciones que plasman los principales argumentos del discurso expositivo.
Su hilo principal es que el arte de los años treinta, frente a la idea común de década explosiva y de confrontaciones políticas y bélicas, fue también ocasión de encuentros entre el artista y el modelo, entre los artistas entre sí –aunque la convivencia fuese motivo de intensas controversias–, entre el individuo y los grupos organizados y, además, entre el artista y el pueblo, por la aparición organizada de las masas. Es, también, el momento de la producción en serie, del inicio de la presencia cotidiana del cine y la fotografía en el medio público y de la aparición de la propaganda colectiva y, a la vez, selectiva. También un periodo de crisis económica mundial, tras el crack bancario de 1929, de polaridades políticas y de sustitución de un modelo social y político por otro diferente. En definitiva, y no parece muy arriesgado sugerirlo, un tiempo distante tres cuartos de siglo y, sin embargo, próximo, muy próximo, a los acontecimientos internacionales contemporáneos.
En un montaje tan limpio como significante, de la diseñadora María Fraile, se suceden los apartados dedicados a los Realismos –subdivididos en nacionalidades y motivos–, la Abstracción –en sus años de apogeo tras los manifiestos de las vanguardias–, las grandes Exposiciones Internacionales, el Surrealismo –en sus años de apogeo internacional– y la fotografía, el cine y el cartel, en los que si de alguna manera quedan ausentes las grandes obras impulsadas por el nazismo y el comunismo, no lo están de la memoria del espectador, que las complementa de manera coherente en la lectura de estas secciones.
Si no menos convincente, sí algo más intrincado en su planteamiento es el sucederse de la 2º planta. Ahí, salas fijas de la exposición permanente de la Colección se han visto alteradas y modificadas para que, sin que pierdan su sentido en el recorrido histórico del Museo, sigan el hilo de la muestra en su último apartado, España: Segunda República. Guerra Civil. Exilio, que centran la atención entorno al gran mural picassiano y la reconstrucción del Pabellón de la República, con obras realistas y satíricas publicadas durante la Guerra Civil, la producción española de André Masson –objeto de una importante donación a los fondos del Museo–, la influencia del conflicto en los artistas internacionales y, por último, la producción del exilio.
La doble entrada a este capítulo, ya sea por el ala Sabatini, ya por la Nouvel, genera una confusión ya existente en el recorrido habitual de la colección, a la que se suman –sin que por ello se diluya lo sólido de la mayoría de sus planteamientos– algunas decisiones curatiorales, así la inclusión de las estampas de Goya, que invitan al visitante a dilucidar un discurso que ya no es histórico, sino interpretativo, y que cambia las leyes del juego sin admitir otros partícipes.
Ver entrada: