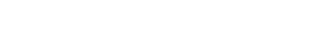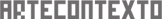y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
EL CASO DEL FALSO MONTESINOS
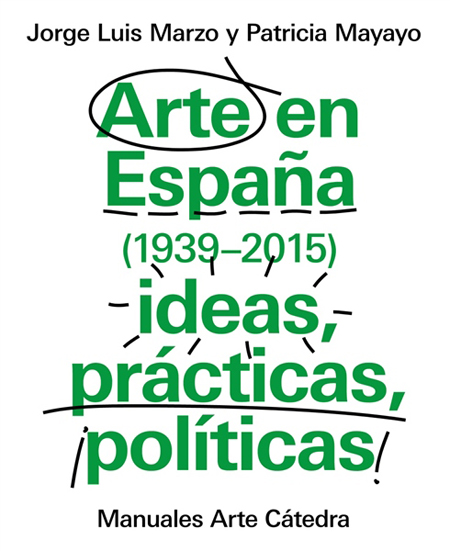
Hace varios años, escribía en este mismo medio sobre cómo una mala traducción convertía en “falsas” unas obras de Lawrence Weiner, presentadas en el Espai D'Art Contemporani de Castelló. La dirección del museo reaccionó con celeridad, corrigiendo la traducción y devolviendo su sentido a la propuesta de Weiner.
Me temo que será más difícil corregir el caso del que hoy escribo, pues se encuentra en mitad de un libro de nada menos que 912 páginas.(1) Y espero que el hecho de que dicho caso concierna al autor de estas líneas no lleve al lector a pensar que hay, en la decisión de escribir este textito, algo personal. Simplemente quiero llamar la atención sobre un problema de metodología del que resulta una mala práctica investigadora, independientemente de ser el afectado. Al fin y al cabo, se trata tan sólo de cinco líneas en un tomo de casi mil páginas, y ello, me concederán, nada tiene que ver con pasar a la historia, mérito que desde luego no tengo y al que nunca he aspirado. Copio la nota con la que la editorial presenta el libro en cuestión, cuyos autores son Jorge Luis Marzo y Patricia Mayayo:
«Arte en España (1939-2015), ideas, prácticas, políticas» ofrece una síntesis actualizada de la historia del arte en España desde el final de la Guerra Civil, sumándose al impulso de renovación historiográfica que desde el campo de la investigación viene desarrollándose en la última década. El libro presenta, así, algunas novedades con respecto a los manuales disponibles. En primer lugar, aborda la esfera del arte en sentido amplio: junto a las prácticas de los creadores, en sus páginas se discuten las principales teorías y debates historiográficos, así como la historia de las instituciones y las políticas artísticas. En segundo lugar, «Arte en España (1939-2015)» intenta contrarrestar algunos de los olvidos del canon tradicional, prestando especial atención a la obra de las mujeres artistas y los discursos feministas, a las expresiones contraculturales y populares, a las prácticas no objetuales y experimentales, a los dispositivos artísticos concebidos como vehículos de activismo social y político y, en general, a las manifestaciones habitualmente consideradas periféricas o contrahegemónicas. Por último, el libro revisa también las continuidades y fisuras entre pasado y presente, cuestionando algunos de los relatos de consenso construidos desde la transición. No se trata, sin embargo, de sustituir un canon por otro, sino de plantear nuevas preguntas e instrumentos que contribuyan a fomentar una interpretación más plural y dinámica de la historia del arte en España.
El libro acaba de aparecer, y evidentemente no lo he leído en su totalidad; sin embargo, consultados en detalle varios de sus capítulos, se ajusta a la descripción. Como todo manual, generaliza y sintetiza, transparentando a veces sus preferencias, pero es sin duda un manual que quedará para los anales de la historia del arte de nuestro país.
Vayamos ahora al caso. En la página 467, en la sección titulada “Transiciones y transacciones (1973-1982)”, aparece el siguiente párrafo, referido a la exposición “1980”, organizada –no se estilaba aún la palabra “comisarios”, todavía cargada de su connotación policial de la dictadura– por Juan Manuel Bonet, Quico Rivas y Ángel González, presentada en la Galería Juana Mordó de Madrid, a finales de 1979:
“Bonet, González y Rivas demandaban para sus protegidos un trato similar al recibido por los artistas de los años cincuenta por parte de las instituciones oficiales. “Es necesario dar pasos adelante y arriesgarse (…) Los ochenta van a constituir en la historia de nuestra pintura moderna un hito brillante por lo menos como lo fueron los cincuenta, de cuya herencia y restos de serie seguimos viviendo.” Ponen además como modelo a la Academia Breve de Crítica de Arte de Eugeni D´Ors.”
Que Marzo y Mayayo se refieran a los artistas participantes en la exposición como “protegidos” de los organizadores podría parecer no sólo tendencioso, sino gravemente insultante para ellos. Ello, en cualquier caso, no deja de ser opinión o interpretación, ambas cosas perfectamente lícitas en el trabajo de un historiador. Pero el párrafo continúa:
“Armando Montesinos manifiesta en 1979 que no aprecia diferencia alguna entre la joven figuración española y los abstractos informalistas de los cincuenta, reivindica también a D´Ors y exige un apoyo explícito del Estado (328).”
Caramba, me digo al ver mi nombre y leer la frase, ¿qué hago yo aquí? Escribí entonces una reseña sobre los pintores figurativos de “1980”, pero hay muchos otros textos más importantes y significativos sobre aquella exposición. Apenas guardo memoria de su contenido –han pasado nada menos que 36 años-, pero nada de lo que se dice que manifesté me suena. ¿Será posible que el Armando Montesinos del que hablan Marzo y Mayayo no sea yo, sino otro? ¿Un, por así decir, falso Montesinos al que han localizado como fuente para su trabajo? Intrigado, sigo la llamada de la nota nº 328, que lleva a la referencia bibliográfica del artículo al que se refieren:
Armando Montesinos: “Una pintura de soluciones”. Suplemento “Sábado Literario”, Pueblo 17 de noviembre de 1979, p. 3.
Se trata, en efecto, del artículo que entonces escribí. Casi a la vez que rechazo la tonta idea de ponerme a buscarlo en alguna hemeroteca recuerdo que aquel suplemento completo se recuperó y reprodujo íntegro, en facsímil, en el catálogo de la exposición “Los esquizos de Madrid” (2), y acudo a él para releer y recordar lo escrito. Y confirmo que las palabras que me atribuyen Marzo y Mayayo no son una paráfrasis, ni una interpretación, de lo escrito. O provienen de otra fuente distinta donde aparece ese falso Montesinos, en cuyo caso los autores deberían referenciar fehacientemente su procedencia en vez de citar mi reseña, o se tergiversa el contenido de la fuente original, lo que sería, simple, llana y radicalmente, una manipulación falaz. Porque en aquel texto no aparece el nombre de D´Ors por ningún lado, ni hay mención alguna a ningún apoyo explícito del Estado. En cuanto a no apreciar diferencia alguna entre los entonces jóvenes figurativos y los informalistas de los cincuenta, esto era lo que se decía:
“El mundo de la figuración española ha conocido últimamente una expansión creadora similar a la de los informalistas de los años 50.”
Cómo esa frase, que dice lo que dice, pueda llegar a retorcerse para hacerla decir lo que no dice es tan fascinante como torticero. Es comprensible que en un tomo de 912 páginas se cuelen erratas, pero no es admisible que dos investigadores de la talla, que soy el primero en reconocer, de Marzo y Mayayo, pretendan hacer pasar por un trabajo científico, apoyado en un aparato de citas, un texto que contiene –confiemos en que sea la única– una falacia de este tipo.
Y, a riesgo de aburrir al lector, pero en aras de la información fehaciente, herramienta indispensable de cualquier investigador, añadiré dos referencias que completan el asunto.
En 1987 –ocho años después de que, según el libro comentado, se manifestara en ese sentido el falso Montesinos-, en un debate publicado en la revista Sur/Express (3), siendo director de la Galería Fernando Vijande y trasladando la postura de las galerías, expresaba lo siguiente:
“Yo pediría al Estado que, de la misma forma que ha apoyado a la moda española y al cine, ayude económicamente al arte español (…) pediría que el Estado invirtiera dinero en apoyar al mercado del arte español (…) No hay una política del mercado del arte en España, o hay una legislación que lo apoye. En Europa hay ventajas fiscales, aquí no hay ninguna (…) Los galeristas queremos ventajas fiscales, queremos apoyo económico. ¿Por qué si apoyan otro tipo de actividades no apoyan al mercado del arte?”
Por si no queda claro, no decía que no hubiera política estatal del arte, que la había, y discutible, sino que no había una política económica adecuada para el mercado del arte. Nada se pedía entonces muy distinto al clamor actual contra el infamante IVA del 21%. Y puede parecer vano recordar el contexto, pero en 1987 no existía prácticamente ninguno de los museos de arte contemporáneo que existen actualmente, ni, por tanto, compras ni inversión en arte contemporáneo por parte del Estado comparables a las que habría a partir de los años 90.
Y en cuanto a D´Ors, la única vez que he escrito su nombre ha sido en el catálogo de la exposición “Idea: Pintura Fuerza”, que comisarié para el Reina Sofía en 2013, y precisamente para manifestar distancia hacia él, al referirme a cómo, en aquellos finales años 70 y primeros 80, José Luis Brea y yo estábamos “más interesados en el desarrollo de una práctica teórica que en una historia literaria del arte. Por entendernos, más Art & Language que Eugenio d´Ors.” (4)
Hace cierto tiempo que considero que la frase “La historia la escriben los vencedores” se ha convertido hoy en un eslogan que sólo usan los que detentan el poder o los que aspiran a él. La historia, me parece, la escriben los que escriben, o pintan, o filman o componen; quienes, en definitiva, dejan documentos u obras que pueden ser releídos, analizados y contextualizados fehacientemente. Pero cuando lo escrito por unos es tergiversado y utilizado por otros para sus fines tenemos un problema, y no sólo metodológico.
NOTAS
(1) Jorge Luis Marzo y Patricia Mayayo, «Arte en España (1939-2015), ideas, prácticas, políticas». Manuales Arte Cátedra, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-376-3483-8
(2) “Los esquizos de Madrid”. Catálogo de la exposición. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2009. ISBN 553-09-025-9. Pg.498.
(3) “EL ESTADO DEL ARTE”. Mesa redonda publicada en la revista Sur/Express, Nº 5, Madrid. Nov-Dic. 1987. Pgs. 49-55 y 150. Participantes: Alfonso Albacete, José Cobo, Armando Montesinos, Juan Muñoz, Javier Rubio Navarro.
(4) Armando Montesinos, “Idea: Pintura Fuerza. En el gozne de los años 70 y 80”. Texto para el catálogo de la exposición “IDEA: PINTURA FUERZA”. Palacio de Velázquez, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Madrid. 5 Noviembre 2013-16 Mayo 2014. Catálogo. MNCARS / Editorial Siruela. ISBN (MNCARS): 978-84-8026-476-1. ISBN (Ed. Siruela): 978-84-15937-38-8. Pg. 133.
El improbable lector interesado en conocer algo más al respecto puede consultar la charla mantenida con Juan Albarrán y Daniel Verdú Schumann en “Idea: Pintura fuerza. Una conversación” en http://www.revistafakta.com, febrero 12, 2014.
Ver entrada: