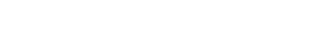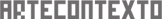y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Contarlo todo sin saber cómo

EIJA LIISA AHTILA House, 2002. Cortesía: CA2M.
Podríamos narrar la historia de una ambición: la pretensión de contarlo todo. Blumenberg recogió en los últimos capítulos de La legibilidad del mundo este deseo literario desde Novalis hasta Humboldt, una aspiración que no puede sino conducir a la insatisfacción que reside en su imposibilidad.
Aunque el título Contarlo todo sin saber cómo parece remitir a uno de estos intentos, no es su trama principal, más bien la asunción de un problema. Consciente de esta dificultad, Martí Manen se pregunta «qué se puede y qué se quiere contar desde el arte» y, al hacerlo, es inevitable la cuestión sobre «cómo contar y qué contar», convirtiendo este proyecto en un interesante experimento sobre la narratividad.
De hecho, muestra obras en las que hay algo por “reconstruir”: el pasado de una nación o la trama tras un código western, mientras sentimos la extrañación que reside en The House de Eija-Liisa Ahtila o nos fascinamos con Outwardly from Earth’s Center, de Rosa Barba, quien desde estrategias documentales genera el relato de una isla que se desplaza hacia el norte.
Pero lo que realmente llama la atención es que se plantea un doble formato expositivo, ya que a la exposición presente en el CA2M le acompaña una novela escrita también por Manen, a la que incorpora, entre otras, las obras presentes en la exposición. Algunas pasan tibiamente por sus páginas mientras otras adquieren protagonismo, como la de Barba que, junto con la muerte de Felix Gonzalez-Torres y el oficio del protagonista, convierten el mundo del arte en el trasfondo de una historia de relaciones personales.
La inclusión de las obras condiciona la historia central, pero es precisamente lo peculiar de la novela, proponiendo al espectador una experiencia más íntima. En ella nos conduce a un periplo personal por ciudades que empieza en «New York», donde «Félix se convirtió en Felix», mientras se asume que un estilo es «un modo de acercarse a la realidad». El de Manen se basa en un entramado de reverberaciones de la exposición a la novela, en un juego de reconocimientos y reflejos, “especulaciones” sobre lo narrativo que permiten un modo de reflexionar contemplativo.
Esto mismo ocurre en la propia exposición con piezas como las de Keren Cytter, donde actores y escenarios se repiten, si bien lo principal es qué emana de esta coyuntura. La clave podría estar en la pieza de Barba –central en exposición y libro– a raíz de la cual confiesa: «no importa mucho si es verdad o si es ficción» y la «sensación de permanencia de tener un lugar propio se tambalea cuando tu lugar es una isla que se mueve».
En consonancia con muchos diagnósticos de la sociedad actual, nuestro entorno se vuelve inestable, sin un centro de gravedad permanente que dé sentido y seguridad a nuestra existencia. Por tanto, es imposible establecer un relato omniabarcante, en consecuencia este proyecto propone la ficción y el poder del arte como formas de soñar el mundo. En efecto, en la novela confiesa: «Todo es una ficción… Cuando cuentas algo la verdad se resiente, es como un primer paso a construir algo, y en la construcción está la ficción».
No se pretende objetividad alguna, sino la poética de lo ficcional como estímulo para la imaginación, dentro de una dialéctica que trasluce el carácter constructivo del discurso. Y esto nos lleva a apreciar el revelador encanto de aquellas obras que más que evidencias son signos, en este caso del interior de un debate sobre las capacidades de la obra de arte para contar nuestra realidad.
Ver entrada: