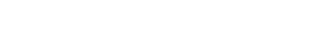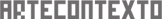y arte contemporáneo
ARTÍCULOS
Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953.

Vista de sala de la exposición. Cortesía: MNCARS
De los años oscuros
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, bajo la autoría de Lola Jiménez Blanco, revisa la producción artística española de uno de los periodos más duros de su historia, el que va de 1939, Año de la Victoria para los sublevados, hasta 1953, fecha de la firma de los acuerdos económicos, técnicos y militares con los Estados Unidos, que sustentaron el poder de Franco tras la derrota de las fuerzas del eje. Unos años oscuros de los que la exposición nos muestra tanto los esfuerzos del régimen para consolidar una ideología basada, hasta 1945, en el ideario falangista y desde ese año en el nacionalcatolicismo más conservador, como en descubrir y señalar los tímidos intentos por escapar a esa prisión intelectual y tender puentes y líneas con ideas más abiertas y fecundas.
Un primer acierto de la comisaria –que sustenta su exposición en una intachable labor de investigación en varios campos distintos– es la coherencia del relato que ha construido y su adecuación en la muestra de más de mil piezas entre pinturas, dibujos, esculturas, estampas, fotografías, películas y maquetas. Un relato que no oculta ninguna de las atrocidades de la dictadura franquista –incluidas las ejecuciones de adversarios políticos, la existencia de miles de presos o la desaparición civil de otros tantos– con las que convivieron los españoles en aquella década y media y en las dos largas siguientes de existencia de Franco, pero que no rehúye la exhibición de obras y documentos que ejemplifican, a su vez, el modelo y la narración que pretendían, ya fuesen los desfiles militares de la primera hora, la mitología falangista del héroe fascista, la propaganda de la “reconstrucción” del país y toda la simbología impresa en ella o la mitificación del mundo rural en la España del hambre. Ni tampoco le impide reconocer movimientos o actitudes que sin oponerse ni de modo frontal ni de manera indirecta a aquel régimen brutal, sí tuvieron mayor apertura intelectual y la búsqueda de algún itinerario por el que unir al país a cierta modernidad, sean éstas las de las Academias nuevas o la de los salones.
Otro acierto, no menor, es la intensidad y facilidad de lectura de ese relato que se nos ofrece y en el que se incluyen la totalidad de los movimientos o géneros que sí intentaron abrirse a la hora vivida y al mundo, así, por ejemplo, el movimiento postista, al que creo que por primera vez se le presta la atención que merece o la atención prestada a la renovación del Cine Dorado y al trabajo de artistas como Santiago Lagunas del Grupo Pórtico, a la influencia de Picasso o a la frescura de La Escuela de Altamira o a los trabajos para representar a España en la Trienal de Milán.
Hay también acierto a la hora de presentar cuál era la realidad española de aquellos años, así el extraordinario espacio que se dedica a la transformación del mundo rural, a la importancia de las Ferias del campo o, en otro extremo, la elegante y a la vez reveladora conjunción de mezclar el mundo del teatro y del ocio, especialmente en la capital, con la coexistencia con las cárceles y el imperio de la censura.
Quizás haya en alguna ocasión pequeños desequilibrios a la hora de cómo están representados algunos artistas, pero es una crítica a mi modo de ver menor en lo que e un magnífico panorama de lo ocurrido en aquellos años, lejanos como he dicho, pero cuya impronta en la columna vertebral del país en ocasiones creo que seguimos soportando.
Ver entrada: