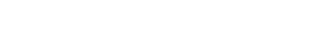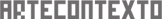y arte contemporáneo
NOTICIAS: Arte
El Museo Lázaro Galdiano exhibe, a partir del 11 de julio y por primera vez en nuestro país, la obra de Vicent van Gogh, Enclosed Field with Ploughman, cuya presentación es fruto de la colaboración entre el Museo de Bellas Artes de Boston y el Museo Lázaro Galdiano.
En el próximo otoño El Aquelarre de Francisco de Goya y tres pruebas de estado de los Disparates o Proverbios –Disparate femenino, Disparate de tontos y Disparate de miedo–, viajarán a Boston para participar en la muestra Goya: Order and Disorder, la mayor retrospectiva dedicada al pintor español en Estados Unidos de los últimos veinticinco años.
En contraprestación, el Museo de Bellas Artes de Boston cede temporalmente al museo madrileño para su exhibición la obra de Vicent van Gogh, Enclosed Field with Ploughman (Campo cercado con labrador) pintada en octubre de 1889, que se incorporó a sus colecciones en 1993 gracias al legado del físico estadounidense William A. Coolidge. La obra pertenece a la última etapa de Van Gogh en la que profundas crisis nerviosas se intercalan con fases de intensa actividad pictórica.
En mayo de 1889, Vincent van Gogh ingresa voluntariamente en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, a 15 kilómetros de Arlés. Según su médico, Théophile Peyron, sufría manía aguda con alucinaciones de vista y oído. La estancia en el hospital fue un periodo de gran actividad; pintó unas ciento cincuenta obras, interpretaciones de sus artistas favoritos –Rembrandt, Delacroix, Daumier y Millet– y algunas de sus series más conocidas –Iris, Olivos y Cipreses–, además de una obra maestra como La noche estrellada.
Desde septiembre a finales de octubre de 1889, Van Gogh se dedicó a pintar los campos de Saint-Rémy. Según Carmen Espinosa, Conservadora Jefe del Museo y coordinadora del acuerdo con el museo de Boston, el artista estaba obsesionado con el color de los campos cercanos al hospital: “Le impresionaban los matices de la tierra arada, el contraste de los surcos púrpuras con el amarillo del rastrojo que incluso llegó a comentar en varias cartas dirigidas a su hermano Theo durante esos meses y que podemos ver en Campo cercado con labrador”.
Con motivo de la exposición Mitos del pop (que se puede visitar hasta el 15 de septiembre), el Museo Thyssen celebra unas Jornadas pop en el salón de actos. A lo largo de tres días (9, 10 y 11 de julio), especialistas en diferentes materias acercarán a los asistentes a los últimos estudios críticos que han abierto nuevos caminos de interpretación del arte pop.
La aparición del pop art a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta fue uno de los momentos más liberadores de la historia del arte. Su adscripción decidida a la nueva cultura de la tecnología y el consumo echaba por tierra los anhelos heroicos y subjetivos de las vanguardias anteriores y reintegraba el arte al mundo real. Con el incesante intercambio entre el arte y todo tipo de objetos de la cultura visual y de la cultura popular, el pop acabó con la separación entre la alta y la baja cultura e inauguró un nuevo debate sobre las relaciones entre lo estético y lo antiestético que se ha prolongado hasta nuestros días.
Participan Guillermo Solana, Paloma Alarcó, Thomas Crow, Estrella de Diego, Rafa Cervera, Francisco Calvo Serraller, Tomás Llorens, Valeriano Bozal, Bernardo Pinto de Almeida y el artista Darío Villaba.
La Fundació Joan Miró acoge Buno, la muestra que cierra el ciclo Arqueología preventiva comisariado por Oriol Fontdevila y enmarcado en el conjunto de actividades de la conmemoración del Tricentenario de 1714.
A lo largo de la temporada 2013-2014 se han presentado cuatro propuestas artísticas de Oriol Vilanova, Lúa Coderch, Lola Lasurt y Antonio Gagliano, que han propuesto una lectura de la memoria colectiva visitando desde el presente distintos formas de explicar la historia. Del mismo modo que en los trabajos topográficos previos a una excavación, el programa pretende reseguir las herencias y los elementos que han llegado hasta la actualidad y que nos relacionan con el pasado.
Antonio Gagliano presenta una muestra que parte de los trabajos de un pionero en la representación del tiempo mediante imágenes, el alemán Johannes Buno, quien se convirtió a finales del siglo XVII en uno de los últimos artífices del ars memoriae con la invención de un método genuino para recordar con facilidad. Intentó dibujar la historia cultural de la especie estableciendo relaciones entre grandes bloques de tiempo e imágenes. Estas imágenes mnemotécnicas consistían en diagramas en los que una serie de hechos históricos se distribuían de manera estratégica para acabar dando luga ra figuras alegóricas. De este modo, Buno presentaba los siglos como animales y figuras imaginarias.
Buno parte de la consideración de que Montjuïc puede ser también uno de estos animales monstruosos. La montaña se ha convertido a lo largo del siglo XX en una formación, no solo histórica, sino también historiográfica, que encuentra su punto de origen en las infraestructuras que allí se construyeron con motivo de la Exposición Internacional de 1929. En el sótano de la exposición que entonces tuvo lugar en el Palacio Nacional, un diorama de la cueva de Altamira proporcionaba al Estado español un pasado mítico. Curiosamente, este elemento también se ha convertido en la primera piedra del “centro de acumulación de inteligencia” en el que, en palabras de Antonio Gagliano, se ha transformado toda la montaña con el paso de los años.
Antonio Gagliano genera intercambios entre los hechos entendidos como acontecimientos históricos y los mitos entendidos como narraciones que facilitan su comprensión. El caso de las cuevas de Altamira es un ejemplo de esta doble visión de la historia que propone Gagliano: se encuentra entre su condición de estado mítico de la cultura visual universal y de infraestructura para el conocimiento de un momento histórico.
Gagliano centra su investigación en la memoria que condensan las instituciones de Montjuïc y la disemina con la realización de nuevas conexiones e intercambios historiográficos. El artista formaliza su trabajo sobre la representación del tiempo utilizando tres soportes habituales que forman parte de los métodos tradicionales de transmisión de conocimiento: la publicación, el dibujo o representación y la proyección de imágenes.