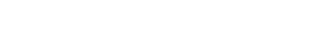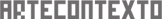y arte contemporáneo
NOTICIAS: Arte
El Centro de Arte La Regenta presenta la producción de Tenerife Espacio de las Artes –TEA-, dedicada al artista Stipo Pranyko (Jajce, Bosnia, 1930) hasta el 4 de abril. Este proyecto, comisariado por Isidro Hernández, muestra un conjunto amplio de su trabajo, desde 1965 hasta la actualidad, incluyendo una parte muy significativa de sus creaciones recientes realizadas en su taller de Munich (Alemania), lugar que Stipo Pranyko ha elegido como nueva residencia tras abandonar Lanzarote en 2012.
De este nuevo ciclo en Alemania se podrán ver más de una veintena de trabajos inéditos, especialmente obra sobre papel e instalaciones, contribuyendo, así, a la difusión de un legado que constituye un capítulo de excepción indiscutible para la creación artística experimental y contemporánea. En este caso, las obras presentadas en esta exposición producida por el Centro de Arte La Regenta y por TEA Tenerife Espacio de las Artes proceden no sólo de la colección del propio artista, sino también de la Colección TEA y de varias colecciones particulares canarias.
Stipo Pranyko pertenece a la nómina de la cultura desplazada yugoslava tras la Segunda Guerra Mundial. Esta circunstancia marca de forma decisiva su trayectoria, esencialmente errante y apátrida, al igual que su obra, construida sobre un imaginario muy personal, absolutamente al margen de los circuitos comerciales del arte contemporáneo; arraigada, en fin, a su propio nomadismo. En Italia, Alemania y Francia fijó sucesivas residencias, y en 1989 se instaló en la isla de Lanzarote, “desarrollando una intensa aunque solitaria actividad artística al servicio de una obra desnuda y esencialista, formalmente vinculada al denominado arte pobre”, en donde, en palabras del comisario de la muestra, Isidro Hernández Gutiérrez, “el uso de materiales cotidianos y precarios, innobles, al alcance de la mano o de uso corriente, ha propiciado la construcción de un arte rehumanizado, próximo al devenir de la vida íntima”.
Esta exposición asume un planteamiento dinámico, que respeta la empatía y el encuentro de unas piezas con otras y la relación de éstas con el espacio expositivo. Asimismo, y dentro de este planteamiento abierto y multidisciplinar, la exposición incluye el proyecto fotográfico de la artista Karina Beltrán realizado en la casa artista en Lanzarote en septiembre de 2011, así como una sección fotográfica de Sergio Molina que da buena cuenta del artista en su actual ámbito de trabajo, en Múnich. A todo ello se suma el proyecto audiovisual Variaciones Pranyko, realizado por el cineasta grancanario David Delgado San Ginés, que se centra en la figura del artista, en su casa de Tahíche y en el legado de su obra.
Si bien una parte de su obra ha sido exhibida en exposiciones celebradas en la Fundación César Manrique (Lanzarote, 1998), en el IVAM (Valencia, 2004) y en TEA Tenerife Espacio de las Artes (Tenerife, 2012), ésta que presenta el Centro de Arte La Regenta amplia sus registros e incluye piezas inéditas.
Su obra plantea el retorno a los valores y las necesidades prioritarias: a la renuncia del color, al blanco aséptico y a la luz. El blanco ajado de sus gasas y paños, la herrumbre de los objetos encontrados e incorporados a sus obras, la carcomida textura de los granos de arroz que pigmentan sus telas, o el acabado tosco y frágil de su manufactura artesana, son algunos de los signos que constituyen la base de su actividad plástica.
Esta impronta de lo artesanal supone, también, que la obra no pueda resistirse al paso del tiempo; es decir, “que el arte y la vida han de darse la mano, necesariamente; y que el arte no es algo al margen de la existencia, sino plenamente inserto en ella. Por eso, los elementos que aparecen incorporados o superpuestos en sus piezas –gasas, parafina, plumas, tablillas manipuladas con acrílicos, trapos y pedazos de ropa usada, arrugas, deformaciones, pliegues, veladuras– son las piezas de su vida cotidiana que, como en un diario o en un cuaderno de viaje, ayudan a la explicación de su trayectoria personal”, explica el comisario. El resultado final es un auténtico collage de fragmentos, acumulaciones, contrastes y texturas, formas superpuestas y rugosas, capas sobre otras capas, que le sirven para dar cuenta del sentido del tránsito o del viaje.
Abierto x Obras, en Matadero Madrid, presenta Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada de Eugenio Ampudia. Una alberca de agua oscura refleja, como un espejo, la sala quemada de Abierto x Obras y a sus visitantes. Una pasarela de madera por la que el público puede merodear rodea el bello objeto de agua estancada. La única manera de acceder a él es a través de una llamada de teléfono al número +34657529016. Cada llamada individual provoca una tímida onda en el agua. ¿Una innecesaria mancha en el silencio y en la nada? La frase que da título a esta intervención de Eugenio Ampudia (Valladolid, 1958), dicha por Samuel Beckett sobre su propio trabajo en 1969, juega, como esta instalación, con la paradoja. Aquella que reside en la agencia de la imposibilidad, en la belleza del declive o en el sentido del existencialismo.
Esta investigación artística, realizada específicamente para la antigua cámara frigorífica del matadero, entiende su relación con el lugar como un diálogo con el espacio físico, pero también con el contexto. Así Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada, reflexiona de manera crítica sobre los procesos de comunicación en la actualidad. “Es verdad que, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de contactar con miles de personas de un modo prácticamente instantáneo. Pero, ¿qué está pasando con las comunicaciones?, ¿Por qué surgen proyectos de ley que vetan el fluir de información entre ciudadanos?, ¿Qué molesta más, intentar comunicar algo o que se unan voluntades?, ¿A quién asustan las palabras ‘red’ y ‘comunidad’?”, se pregunta el artista. La respuesta la encuentra en el libro Micropolítica. Cartografías del deseo de Félix Guattari y Suely Rolnik. "La democracia tal vez se exprese a nivel de las grandes organizaciones políticas y sociales; pero se consolida, sólo adquiere consistencia, si existe en el nivel de la subjetividad de los individuos y de los grupos, en todos esos niveles moleculares – nuevas actitudes, nuevas sensibilidades, nuevas praxis- que impidan la vuelta de las viejas estructuras".
La Fundación Juan March presenta, hasta el 1 de marzo, otra de las pequeñas muestras de gabinete ya habituales durante el mes de febrero, Tres escultores ingleses (1952-1982) -surgida del trabajo sobre el arte británico que culminó, en 2012, con la exposición La isla del tesoro. Arte británico de Holbein a Hockney- quiere destacar la obra de tres artistas tan relacionados entre sí como diversos, y sin los que la escultura del siglo XX no se entendería.
Reúne unas pocas obras de Henry Moore, Barbara Hepworth y Anthony Caro, que, con su contundente presencia plástica, consiguen presentar tanto la renovación escultórica que tuvo lugar en Gran Bretaña a partir de los años treinta y hasta hoy como las dos maneras de abordar la práctica escultórica: el camino clásico de la escultura de masa y volumen y la plástica del assemblage, en la estela de las investigaciones inicialmente propuestas por el trabajo pionero de Pablo Picasso y Julio González en 1928.
Cuando el mayor de los tres, Henry Moore comenzó sus estudios en 1919 en la Leeds School of Art fue el primer estudiante de aquella escuela que quiso dedicarse a esta práctica artística. Aunque en el arte británico existía una tradición escultórica previa de corte realista y academicista -con la excepción de Jacop Epstein y el prematuramente desaparecido Henri Gaudier-Brzeska que, con su llegada a Gran Bretaña, afianzaron el desarrollo de las propuestas cubistas- fue Henry Moore quien llevó la escultura a una vía de experimentación completamente renovadora y tanto su obra como su enseñanza tuvieron consecuencias decisivas para la evolución de este medio artístico a partir del período de entreguerras. En líneas generales, su producción evolucionó desde una primera época arcaizante, relacionada con las influencias del arte primitivo, hasta obras de formas onduladas en las que, a partir de 1933, horada la figura para dar entrada al hueco y al vacío, comunicando entre sí las superficies de la masa escultórica.
Paralelamente, su compatriota y amiga Barbara Hepworth desarrolló también una obra escultórica innovadora. Conoció a Henry Moore como estudiante en la Leeds School y ambos mantuvieron de por vida una estrecha amistad. Hepworth evolucionó rápidamente de una escultura figurativa de rasgos primitivistas a una producción abstracta. La fascinación por el material, la textura y la forma -que tomó de Brancusi, al que visitó en su estudio parisino ya en 1932- protagonizan su obra que, al igual que la de Moore, se caracteriza por formas redondeadas, sinuosas y el juego de los vacíos del espacio escultórico.
Las dos obras de Anthony Caro pertenecen a una misma serie, Table Pieces [Piezas de mesa], iniciada en los años sesenta, en la que el artista desarrolla las múltiples posibilidades existentes bajo el común denominador de una mesa como soporte. Aunque datan de momentos distintos -una de ellas es de 1975-76 y la otra de 1982-83-, Caro utiliza en ambas el ensamblaje como medio de construcción, y el acero, que deja desnudo y desprovisto de color, de modo que su calidad y grado de oxidación sirvan de aglutinante visual de las partes que lo integran.
Foto: Barbara Hepworth, Figure in a landscape (Zennor) [Figura en un paisaje (Zennor)], 1952. Colección particular. © Bowness, Hepworth Estate