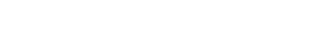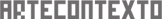y arte contemporáneo
NOTICIAS: Arte
La fotógrafa canadiense Margaret Watkins ha contribuido a forjar la historia de la fotografía de principios del siglo XX con sus singulares aportaciones. Watkins vivió una vida de rebelión en la que rechazó la tradición y los roles de género asignados a las mujeres. Desarrolló una carrera brillante en la década de 1920 y fue una de las primeras autoras en dedicarse a la fotografía publicitaria. Sus imágenes sobre objetos cotidianos se convirtieron en el paradigma sobre el que se forjaron los nuevos estándares de aceptabilidad. En su obra, la fotografía se transforma en «un verdadero instrumento de expresión que permite ver el mundo de manera diferente» (László Moholy-Nagy) y deja de ser un simple sustituto mecánico de la pintura.
Su estilo modernista deja entrever su capacidad de anticipar las grandes revoluciones estéticas y conceptuales que vendrían después. Es por ello que podemos considerar a Margaret Watkins como el claro vínculo entre un pictorialismo en busca de identidad y el modernismo de vanguardia. En su obra se establece un diálogo incesante entre el arte y la vida doméstica, fundiéndose tema y objeto en una misma cosa, y utiliza esta figura a lo largo de toda su carrera, tanto en su obra personal como en sus trabajos publicitarios para agencias como Condé Nast o Reimers, y revistas como The New Yorker, Ladies’ Home Journal o Country, entre otras.
Esta exposición retrospectiva de su obra, titulada Black Light (Luz negra), muestra 150 fotografías de la artista que datan entre 1914 y 1939; retratos y paisajes, bodegones modernos, escenas callejeras, trabajos publicitarios y diseños comerciales. Margaret Watkins dejó un legado incesable con el que visionó y anticipó una nueva forma de mantener un diálogo privilegiado y secreto con la fotografía.
Un proyecto de PHotoESPAÑA y CentroCentro
Comisariado: Anne Morin
Hasta: 26 de septiembre de 2021
Elena Asins (España, 1940-2015) fue una artista polifacética, cuya obra se encuentra en la intersección entre la lógica, la lingüística, las matemáticas, la filosofía, la música, la tecnología, la arquitectura y las artes plásticas. Pionera en el arte conceptual y cibernético, Asins tuvo una formación experimental y multidisciplinar. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de París, en la Universidad de Stuttgart, donde estudió semiótica de la mano del profesor Max Bense, en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid y en la New Schoolfor Social Research y en la Columbia University (Department of Computer Science: Computer Art) en Nueva York.
Todos los aspectos de su vida, desde los más íntimos y cotidianos hasta los más públicos, a través de su obra, podrían englobarse bajo el término Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. Esto comprendería no solo sus maquetas para un proyecto de ciudad, sus esculturas públicas, sus partituras abstractas basadas en los cuartetos prusianos de Mozart,sus esculturas en alabastro y piedra negra de Zimbabwe, sus figuras megalíticas, sus dibujos digitales, etc., sino también sus cartas y anotaciones personales, el aislamiento de su casa en Navarra, su vida solitaria,la ropa que vestía, ysu manera de ver la televisión, todo ello en blanco y negro, todo ello parte de su pensamiento, expresión y lenguaje. Asins no establece una distinción entre arte y vida, entre arte y no arte, sino que entiende el “ARTE dentro de la vida (una vida como arte y un arte como vida)”.[1]
De esta manera, la estructura, el orden y la lógica impregnan su vida y su carrera artística, dando lugar a esa Gesamtkunstwerk, que tiene un carácter claramente procesual y experimental, adjetivos ambos inseparables de su obra. Según la propia artista, “lo importante es el pensar sobre la realización de una obra, el estudio, el encontrar,” es decir, el proceso, la búsqueda, el concepto y el pensamiento detrás.[2]
A través de recursos expresivos como la variación, la repetición y la geometría, siempre con una base lógica y matemática, Asins desarrollaba su lenguaje, materializado en obras de gran serenidad, elegancia y rigurosidad. En palabras de la propia artista, “no me guío por criterios de belleza, sino por criterios de la lógica y de la ética matemática. Estamos ante un algoritmo, entonces, si yo quito una figura o la modifico, estoy mintiendo.”[3] Se trata, pues, de una estética algorítmica, ligada también al mundo de la programación, de la informática y del lenguaje binario, de ceros y unos, de positivos y negativos, de blancos y negros. Su obra se construye a través de combinaciones, de repeticiones, de variantes y variables matemáticas, que constituyen los posibles estados de la realidad, de las cosas y de la existencia. Seguidora ferviente de la filosofía de Ludwig Wittgenstein, Asins refleja su pensamiento a través de su obra, en su intento de dibujar digitalmente un cubo de cuatro dimensiones, o en su creación de “objetos [que] contienen la posibilidad de todos los estados de cosas.”[4][5]
Según Wittgenstein, “el pensamiento contiene la posibilidad del estado de cosas que piensa. Lo que es pensable es también posible.”[6] Pareciera que la obra de Asins fuera un constante recordatorio de esta afirmación del filósofo austriaco. Cada pensamiento de la artista se traduce en un objeto, que contiene una de las posibilidades del ser, de la existencia, que ella acompaña de otras múltiples variantes, de otros objetos, cada uno de ellos con sutiles alteraciones apenas perceptibles al ojo humano. De estas variantes, ninguna es completa en sí, de manera individual, inerte y aislada, sino que se interrelaciona con los demás objetos, con el entorno y con el propio espectador, sin el cual no se produciría la comunicación, la transmisión del significado y el sentido del arte. Se trata de una concepción del arte que no es estática, sino que también incorpora y depende de aquellas ideas que genera en quien contempla, convirtiendo el encuentro entre espectador y obra en un llamamiento al pensamiento y a la introspección.
Queda, por tanto, patente que la obra de Asins parte del pensamiento y del lenguaje, ya sea filosófico, algorítmico, matemático o artístico. Como mediador entre el pensamiento y la obra actuaba en la mayoría de los casos el ordenador, casi desde los comienzos de su carrera artística. El primer encuentro entre la artista y su cómplice tecnológico tuvo lugar en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, cuando a mediados de los años 60 llegó por primera vez a la universidad española una computadora, la máquina IBM. Desde entonces, su interés por la programación, por la relación y comunicación entre humano y máquina fue en aumento. Como bien indica Miguel Ángel Valero Espada, “crear con un ordenador es el arte de comprender la naturaleza de lo digital, entender los principios que rigen el pensamiento de las máquinas”.[7]
Precisamente es esta la constante en la obra de Asins: esa búsqueda permanente del entendimiento y la comunicación a través de diferentes lenguajes y disciplinas, dando lugar a obras sinestésicas, difíciles de clasificar, situadas en el paréntesis, en la intersección, en el silencio y en la pausa, situadas entre lo bidimensional y lo tridimensional, lo artificial y lo natural, lo tangible e lo intangible, la presencia y la ausencia, el vacío y la plenitud. Al desprenderse del adorno, del color, e incluso, en ocasiones, de la impronta humana, Asins se decanta por la elegancia de la línea digital, la serenidad de la estructura lógica y la sutileza de las formas geométricas puras, sin ello implicar un abandono del misterio o de la magia que llevan al ser humano a asombrarse o sobrecogerse con esa obra de arte total (Gesamtkunstwerk)de Asins.
Texto de Jessica Janeiro Obernyer
Proyecto de Galería Freijo en Galería Trinta.
Comisariado: Angustias Freijo
Hasta: 12 de septiembre 2021
________________________________________
[1]E. Asins (1984). En Elena Asins. Fragmentos de la memoria (2011), cat. exposición. Madrid: MNCARS, 204.
[2] Elena Asins, en J.Robledo-Palop (2011). “La desaparición de la imagen. Conversación con Elena Asins”. Forma. Revista d’estudiscomparatius. Art, Literatura, Pensament. Vol. 4 (pp. 43-52). Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, 47.
[3] Elena Asins, en J.Robledo-Palop (2011). “La desaparición de la imagen”, 47.
[4] En su obra ZETTEL. LUDWIG WITTGENSTEIN. Table V (…, c-2b+a, d-2c+ b, e-2d+c, …), realizada en 1987 en Nueva York, Asins trata de llevar a cabo la propuesta del filósofo de imaginarse un cubo de cuatro dimensiones, que mencionó en sus conocidos Zettel (Papeletas), un conjunto de fragmentos que el autor guardó con el objetivo de incorporarlos en futuros textos, y que escribió entre 1931 y 1948.
[5]L. Wittgenstein (2009, basado en el original, publicado en el año 1921), Tractatus Lógico-Philosophicus. Investigaciones filosóficas sobre la certeza. Madrid: Editorial Gredos, 11.
[6]Ibidem., 19.
[7]Espada, M. V. (2012). “Elogio a la programación”. En Del cálculo numérico a la creatividad abierta. El Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (1965-1982), cat. exposición. Madrid: Centro de Arte Complutense (c arte c), 59.
El Centro Botín acoge la exposición PICASSO IBERO, la primera muestra de esta importancia que explora la influencia del arte ibero en la obra de Pablo Picasso a través de más de 200 piezas.
Organizada en colaboración con el Musée national Picasso-Paris y comisariada por Cécile Godefroy, con Roberto Ontañón Peredo como comisario asociado, y con la coordinación para el apartado ibero de Pierre Rouillard, se trata de una original confrontación, tan estimulante como espectacular, que brinda al visitante la posibilidad de reflexionar sobre cómo el descubrimiento de un arte autóctono y “primitivo” contribuyó a la formación de la identidad y el lenguaje artístico de uno de los mayores artistas del siglo XX.
Pablo Picasso (1881–1973) descubrió el arte ibero en 1906, en la sala de antigüedades orientales del Louvre, a través de algunas esculturas como las del Cerro de los Santos (Albacete) o la “Dama de Elche”. Este hallazgo le llevó a elaborar en los meses sucesivos varias obras -dibujos preparatorios, esculturas y pinturas- directamente inspiradas en la estatuaria monumental en piedra y en los pequeños exvotos de bronce que contempló en sus visitas al museo. Todo ello supuso un punto de inflexión en su investigación formal y le llevó desde una obra más clásica hasta el salto que representó el cubismo en su trabajo.
PICASSO IBERO ofrece al visitante, a través de un centenar de obras, un panorama completo del trabajo del artista desde su periodo protocubista hasta sus últimos años, al tiempo que examina el fértil diálogo que va desde el período «ibero», del que sigue los desarrollos determinantes que llevaron a Picasso del período rosa a una selección de obras del año 1908, hasta las obras en las que resuenan -formal o conceptualmente- los grandes temas, características y prácticas del arte ibero, siendo estas últimas las que nos llevan hacia sus últimos años de creación y que incluyen una inmensa variedad de técnicas y gestos artísticos.
Se trata, además, de la primera vez que se reúnen en una exposición tal número de piezas arqueológicas para, a través de ellas, descubrir la diversidad del arte ibero valiéndose tanto de esculturas de piedra de gran formato, como de objetos culturales de bronce y cerámica pintada.
La presentación de esas obras se relaciona con Picasso, ilustrando las numerosas conexiones existentes.