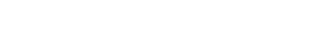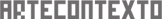y arte contemporáneo
NOTICIAS: Arte
El Museo Picasso de Barcelona acoge hasta el 29 de enero, bajo el comisariado de Christopher Green, Cubismo y guerra. El cristal en la llama, una exposición se centra en la supervivencia de la vanguardia artística europea establecida en París durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y su respuesta a la angustia, el dolor y el peligro que significó este gran conflicto: el desarrollo de un movimiento artístico que potenció una estética cubista con elementos arquitectónicos, basada en la estabilidad y la integridad.
Los artistas centrales de la exposición son tres extranjeros residentes en Francia, que por esa misma condición de extranjeros no pudieron participar de primera mano en la campaña militar: Pablo Picasso, Juan Gris y Diego Rivera. Asimismo, la muestra explorará el importante papel de otros artistas en circunstancias similares, como María Blanchard, Gino Severini y Jacques Lipchitz; y el de artistas franceses que por diversas circunstancias no pudieron unirse a la contienda, como Henri Laurens y Henri Matisse, quien realizó algunas de sus obras más experimentales durante ese período.
Aunque el énfasis de la exposición estará en los artistas no combatientes y su evolución creativa, también se explorará la respuesta artística de los dos grandes cubistas que sobrevivieron a la acción en las trincheras: Georges Braque y Fernand Léger.
La exposición presentará una selección de cerca de 80 obras realizadas entre 1913 y 1919. Las claras interconexiones de la vanguardia en el París anterior a la guerra emergerán con fuerza, así como la consolidación de los descubrimientos acaecidos durante la guerra en las obras realizadas después de su finalización.
El período de contienda de 1914-1918 tuvo como resultado un arte producto del sufrimiento de los soldados en las trincheras pero en Francia un grupo de artistas en la retaguardia respondieron unificando lo que había sido un estallido de energía, vinculado a la vanguardia anterior a la guerra. Una respuesta altamente creativa y positiva a la necesidad de reafirmar el camino hacia la construcción de un contexto de mecanización de la guerra – una necesidad cuya urgencia reparadora fue intensa y profunda.
La evolución del cubismo en la Gran Guerra, y aún más, del movimiento en Paris bajo la amenaza inminente del caos, hacia el control, coherencia e integridad como valores predominantes en el arte cubista, resulta relevante todavía hoy, casi un siglo después
Arts Santa Mònica acoge hasta el 8 de enero 60 dB / 16 kHz. BCN. ¿Oyes la violencia?, una exposición colectiva de carácter documental que desea reflexionar acerca de algunas formas de violencia no explícita que ocurren en una ciudad como Barcelona. Los materiales que componen la muestra son el resultado de diferentes investigaciones artísticas y antropológicas, así como de la experiencia de varias organizaciones activistas.
Los elementos de la exposición tienen en común que indican modos de imposición por la fuerza que acostumbran a pasar desapercibidas como violencia porque aparecen diluidas en la vida cotidiana de todos nosotros y terminan confundiéndose con lo que llamamos «normalidad».
El hilo conductor que enlaza las diferentes unidades de la muestra es acústico: un zumbido constante, casi inaudible, que acompaña a los visitantes a lo largo de la exposición. Durante el recorrido, estos son invitados a aguzar el oído para escuchar sonidos que les llegan asiduamente un día cualquiera, y se les hace sentir hasta qué punto estos sonidos indican formas de violencia. Al final de la muestra, dicho sonido ambiente se vuelve un estrépito: el de una sociedad en que la normalidad es la violencia.
60 dB / 16 kHz. 60 decibeles es una unidad de sonido que corresponde a la aglomeración ordinaria de gente en la calle, al ruido de la ciudad. 16 kilohercios corresponde a un tono agudo de frecuencia, inaudible. El subtítulo de la exposición —Sents la violència?— juega con el doble sentido del verbo «sentir» en catalán y sus acepciones de «escuchar» y, también, de «notar» o «percibir».
De este modo, se expresa la idea central de la exposición: la violencia no es una excepción ni un accidente; al contrario, es una especie de atmósfera sonora continua, que no oímos porque estamos dentro de ella.
Paralelamente a la exposición se llevará a cabo un ciclo de conferencias y documentales que tendrá lugar en la sala de actos de Arts Santa Mònica los miércoles 19 y 26 de octubre, los jueves 3, 10 y 24 de noviembre, y el martes 22 de diciembre
El Espacio Fundación Telefónica acoge una exposición que recorre la vida del científico ruso Lev Sergeyevich Termen y de sus inventos, centrándose en la invención del fascinante theremin. La muestra se encuentra junto a la exposición permanente de Historia de las Telecomunicaciones, que ocupa la segunda planta del Espacio. Podrá visitarse desde el 30 de septiembre de 2016 hasta el 2 de abril de 2017.
El físico y músico Lev Sergeyevich Termen (1886-1993), conocido en occidente como Leon Theremin, inventó el aetherophone en 1919. Este invento, que cambió su nombre por el de su creador y se conoce popularmente como theremin, se considera el primer instrumento electrónico de la historia. Esta exposición recorre la vida del científico ruso y de sus inventos, pero se centra en la invención del theremin.
Una vida de película
León Theremin descubrió su instrumento mientras estudiaba las ondas electromagnéticas por encargo del gobierno ruso. Estaba investigando la detección del movimiento a través de las ondas cuando descubrió que la presencia de un objeto en un campo electromagnético alteraba la frecuencia reproducida por el dispositivo. Su inquietud artística le llevó a utilizar esto para crear música.
El hallazgo de León Theremin sirvió para desarrollar varios inventos, pero fue la clave del funcionamiento del theremin. El sonido se produce cuando algo vibra. En un theremin, esta vibración se produce por la corriente eléctrica que genera el instrumento mediante un complejo sistema de válvulas y bobinas. Esta corriente eléctrica crea un campo electromagnético en el que las manos del músico interfieren al acercarse a sus antenas, controlando las oscilaciones de la corriente y creando ondas de sonido. La corriente que se produce tiene una frecuencia que no capta el oído humano, así que este aparato también mezcla dos corrientes para cambiar la frecuencia y hacerla audible. La música brota del instrumento sin que las manos del músico lleguen a tocarlo. Theremin se acercaba a su invento, colocaba sus manos alrededor de sus dos antenas y la música comenzaba a sonar. Parecía magia.
En 1922, Theremin presentó el instrumento ante Lenin. El dirigente de la Unión Soviética quedó tan impresionado que lo mandó de gira por Europa para mostrar la genialidad de los inventores rusos. Durante esta tournée, Theremin tocó su instrumento en lugares emblemáticos como el Albert Hall de Londres y la Ópera de París.
Años más tarde, en 1928, el Comisariado del Pueblo para la Educación lo destinó en Estados Unidos. Vivió allí durante nueve años, montó una empresa y un laboratorio en Nueva York, patentó el theremin y tocó en algunas de las salas más importantes del país. Allí conoció a Clara Rockmore, que se convirtió en la primera concertista de theremin. Hay muchas especulaciones sobre su estancia en Estados Unidos y más aún sobre su misteriosa desaparicion en 1937: se dijo que era espía, que volvió a Rusia para ayudar a su país durante la inminente guerra, que fue secuestrado por la KGB… Lo cierto es que cuando llegó en la Unión Soviética fue enviado a un gulag en Siberia, luego a un campo de trabajo en Omsk y más tarde a Moscú, donde realizó trabajos forzados en un laboratorio hasta 1947.
Reapareció en 1964, cuando fue liberado. Entonces empezó a trabajar en el departamento de investigación acústica y grabación del Conservatorio de Moscú y desde 1971 hizo lo mismo en la Universidad Lomonosov. Se dedicó a la investigación durante los últimos 20 años de su vida. Falleció en Moscú en 1993.
Otros inventos
Theremin estaba investigando la detección del movimiento cuando inventó su instrumento musical. La empresa que fundó en Estados Unidos, Teletouch Corp. utilizó esta tecnología para desarrollar alarmas que se utilizaron en varias cárceles de Estados Unidos. También creó un circuito cerrado de televisión en color para vigilar sus laboratorios.
León Theremin fue también el inventor del micrófono pasivo. Un sistema de escucha casi indetectable que se activaba a distancia sin ningún sistema electrónico. El invento fue utilizado por la Unión Soviética para espiar a Estados Unidos.
En agosto de 1945, unos niños de un colegio de Moscú regalaron al embajador de los Estados Unidos en la ciudad un escudo con el águila americana tallada en madera. El embajador lo colgó en su despacho donde estuvo hasta 1952, cuando el Departamento de Estado descubrió por casualidad el micrófono escondido dentro. Estados Unidos mantuvo en secreto el hallazgo hasta 1960, fecha en que lo llevaron a las Naciones Unidas para responder a una acusación de Rusia contra Estados Unidos por espionaje.
En todo caso, su verdadera pasión era la música. Inventó variaciones del theremin, como el theremin chelo o ‘ritmicón’, que se considera la primera caja de ritmos de la historia. También inventó el Terpsitone, una especie de theremin que se activaba con el movimiento de todo el cuerpo .